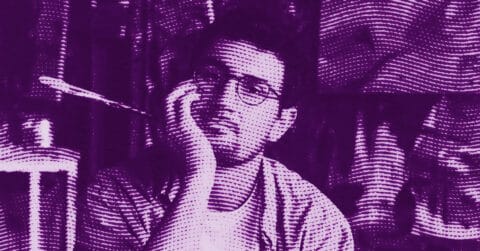Escuchadme bien, panda de snobs: Adam Pendleton practica una forma de arte que se niega obstinadamente a dejarse domesticar por vuestras categorías tranquilizadoras. Durante más de dos décadas, este artista conceptual estadounidense nacido en 1984 desarrolla un vocabulario visual y teórico que sacude nuestras concepciones heredadas de la abstracción, la historia y la identidad. Su trabajo multidisciplinar, pintura, serigrafía, vídeo, performance, edición, gira en torno al concepto que él mismo ha creado de “Black Dada”, una fórmula enigmática que funciona menos como un manifiesto y más como un virus conceptual, contaminando y reconfigurando todo lo que toca.
El proyecto artístico de Pendleton se basa en una cuestión fundamental sobre las modalidades mediante las cuales el arte puede simultáneamente poseer y ser poseído por ideales contradictorios. Esta dialéctica se expresa con especial agudeza en sus pinturas abstractas donde fragmentos de lenguaje, letras aisladas, palabras truncadas, frases repetidas hasta agotar su significado, acechan composiciones que evocan tanto el expresionismo abstracto como la señalización urbana. Estas obras, realizadas según un protocolo complejo que mezcla pintura en spray, serigrafía y fotografía, transforman el lienzo en un testimonio temporal donde se superponen las huellas de una modernidad incompleta.
La exposición “Who Is Queen?” en el Museum of Modern Art de Nueva York en 2021-2022 fue la culminación más espectacular de esta investigación [1]. En el atrio Marron del museo, Pendleton desplegó una instalación total que incluye tres estructuras de andamios negras de dieciocho metros de altura, pinturas dispuestas en diferentes niveles, proyecciones de vídeo y un collage sonoro que mezcla las voces de Amiri Baraka, de manifestantes de Black Lives Matter y la música de Hahn Rowe. Esta obra de arte total para el siglo XXI cuestionaba frontalmente la institución museística mientras ofrecía una alternativa radical a la presentación cronológica del canon modernista. Como escribió Siddhartha Mitter en el New York Times, Pendleton había “construido su propio museo dentro del MoMA, una experiencia de cambio desde dentro, ofreciendo un método de exhibición radicalmente diferente” [2].
Esta aproximación se inscribe en una tradición crítica que podría acercarse al enfoque literario de Maurice Sendak en “Donde viven los monstruos” (1963). Como el ilustrador estadounidense, Pendleton se niega a minimizar la complejidad emocional y política de su propuesta para hacerla más digerible. Sendak creó un espacio imaginario, la isla de los Maximonstruos, donde el joven Max podía expresar su enfado y sus pulsiones destructoras antes de volver al consuelo del hogar materno. Esta geografía fantástica funcionaba como un laboratorio de las emociones, un lugar de experimentación donde los afectos prohibidos podían desplegarse sin consecuencias irreversibles. El álbum de Sendak proponía una cartografía alternativa de la infancia, reconociendo la legitimidad de las emociones “salvajes” mientras mantenía la promesa de un retorno al orden doméstico.
Pendleton opera de manera similar creando espacios de indeterminación donde las certezas históricas e identitarias pueden ser suspendidas. Sus instalaciones funcionan como “tierras salvajes” conceptuales donde los visitantes están invitados a navegar sin GPS ideológico. El concepto de “Black Dada” que desarrolla desde 2008 funciona precisamente como ese espacio intermedio entre lo familiar y lo extraño, lo conocido y lo desconocido. Al asociar el movimiento Dada europeo de principios del siglo XX, nacido de la estupefacción ante las destrucciones de la Primera Guerra Mundial, con las luchas emancipadoras afroamericanas de los años 60, Pendleton crea un cortocircuito temporal que revela las afinidades subterráneas entre diferentes formas de resistencia al orden establecido. Esta estrategia de yuxtaposición inesperada evoca el método de Sendak, que transformaba a sus tíos y tías polacos en monstruos benevolentes, metamorfosis que permitía domesticar la inquietante extrañeza del mundo adulto.
El “Black Dada Reader” publicado en 2017 constituye el laboratorio teórico de este enfoque [3]. Este libro-manifiesto reúne textos de Hugo Ball, W.E.B. Du Bois, Stokely Carmichael, Sun Ra, Adrian Piper y muchos otros en un montaje que desafía toda lógica cronológica o disciplinaria. Este archivo experimental funciona como una máquina para producir conexiones improbables entre figuras históricas que todo parecía separar. Al fotocopiar y recompilar estas fuentes, Pendleton lleva a cabo una estética de la apropiación que transforma el acto de lectura en una performance crítica. El Reader no se limita a documentar el concepto de “Black Dada”: lo activa, lo pone en circulación, lo hace contagioso.
Esta dimensión performativa del lenguaje encuentra su expresión más lograda en las pinturas de la serie “Untitled (WE ARE NOT)” iniciada en 2018. Estos lienzos monumentales repiten incesantemente la fórmula “we are not” hasta que las palabras pierden su función denotativa para convertirse en pura materia plástica. Esta estrategia de agotamiento del sentido evoca las experimentaciones de la escritora estadounidense Gertrude Stein, cuyas “caracterizaciones textuales” estudió Pendleton. En Stein y en Pendleton, la repetición no busca la redundancia sino la revelación: es diciendo y repitiendo las mismas palabras que se descubren sus potencialidades ocultas, sus armónicos secretos.
La obra de Pendleton dialoga así con una larga tradición de experimentación literaria estadounidense que va de Stein a John Ashbery pasando por Amiri Baraka. Esta genealogía no es fortuita: revela una concepción del arte como espacio de resistencia a las lógicas identitarias simplificadoras. Cuando Pendleton pinta “we are not”, no produce una declaración negativa, sino que abre un espacio de posibilidades infinitas. “We are not” se convierte entonces en la apertura de una frase que nunca termina, la promesa de una identidad en perpetuo devenir.
Esta poética de lo inacabado encuentra su traducción espacial en las instalaciones de Pendleton. Sus estructuras de andamios transforman el espacio de exposición en una obra en construcción permanente, en una arquitectura precaria que rechaza la monumentalidad fija. Estos dispositivos evocan tanto las construcciones de Donald Judd como las barricadas de los movimientos sociales, creando una ambigüedad productiva entre orden y desorden, permanencia y temporalidad. El andamio se convierte en metáfora de una sociedad en construcción perpetua, siempre a punto de derrumbarse o de metamorfosearse.
Esta inestabilidad asumida constituye quizás el aspecto más radical del proyecto de Pendleton. En una época en la que el arte contemporáneo parece a menudo obsesionado con la clarificación de sus posiciones políticas, él elige deliberadamente la opacidad, la tartamudez, la indeterminación. Sus obras resisten a la interpretación unívoca no por coquetería intelectual sino por convicción política. Al negarse a entregar mensajes listos para usar, obligan al espectador a involucrarse en un proceso de desciframiento que transforma la recepción en acto creativo.
Esta estética de la resistencia hermenéutica encuentra sus raíces en la experiencia histórica de la diáspora africana. Como ha mostrado Édouard Glissant, la opacidad constituye un derecho fundamental de las culturas subalternas frente a las empresas de transparencia total del poder colonial. Cultivando la indeterminación, Pendleton reactiva esta tradición de resistencia mientras la desplaza hacia el territorio del arte contemporáneo. Sus obras se convierten en “máquinas solitarias” que producen sentido sin agotarlo jamás, generadores de interpretaciones que mantienen abierta la cuestión de su significado.
La exposición “Love, Queen” actualmente presentada en el Hirshhorn Museum hasta enero de 2027 lleva aún más lejos esta lógica de proliferación semántica. En las galerías circulares del museo, las obras de Pendleton crean un recorrido laberíntico donde cada pintura hace eco a las otras según modalidades que escapan a toda sistematización definitiva. Esta circulación del sentido entre las obras evoca la estructura rizomática tan apreciada por Gilles Deleuze y Félix Guattari, otra referencia mayor de Pendleton. La exposición “Becoming Imperceptible” de 2016 rendía además homenaje explícito a los filósofos franceses tomando su título de “Mille Plateaux”.
Esta filiación teórica ilumina la dimensión propiamente filosófica del trabajo de Pendleton. Como Deleuze y Guattari, él concibe el arte como una máquina de guerra dirigida contra los aparatos de captura identitaria. Sus obras operan por desterritorialización, arrancando los signos de sus contextos de origen para hacerlos entrar en nuevos arreglos. El “Black Dada” funciona precisamente como uno de estos conceptos nómadas que escapan a los intentos de fijación taxonómica.
Esta movilidad conceptual explica la dimensión internacional del trabajo de Pendleton. Sus exposiciones en el Palais de Tokyo, en el Mumok de Viena o en el pabellón belga de la Bienal de Venecia en 2015 han mostrado la capacidad de su vocabulario artístico para adaptarse a contextos geopolíticos diferentes sin perder su fuerza crítica. Al interrogar la herencia colonial de Bélgica en el Congo, Pendleton revelaba las conexiones subterráneas entre la historia europea y las luchas emancipadoras africanas, actualizando el alcance político de su proyecto estético.
Esta dimensión geopolítica de la obra encuentra su traducción más directa en los vídeos de Pendleton. “Resurrection City Revisited” (2023) reúne imágenes de archivo de la “Poor People’s Campaign” de 1968 con formas geométricas que a veces obliteran, a veces aureolan los rostros de los manifestantes. Esta intervención gráfica transforma el documento histórico en testimonio contemporáneo donde pasado y presente entran en resonancia. Los triángulos y círculos que puntúan las imágenes evocan tanto el arte conceptual como las interfaces digitales, sugiriendo una continuidad entre las luchas del pasado y las modalidades contemporáneas de la resistencia.
Esta temporalidad estratificada caracteriza todo el proyecto de Pendleton. Sus obras no proponen una visión nostálgica del pasado, sino una arqueología del presente que revela las capas temporales que lo componen. Al reactivar la herencia de Sol LeWitt, cuyos cubos incompletos persiguen la serie “Black Dada”, o al dialogar con el espíritu de libertad de Julius Eastman, compositor afroamericano y gay cuya radicalidad inspira varias obras recientes, Pendleton practica una forma de anacronismo creativo que hace explotar la linealidad del tiempo histórico.
Esta concepción no cronológica de la historia explica la fascinación de Pendleton por figuras de intermediarios culturales como Gertrude Stein o Glenn Ligon. Estos artistas tienen en común haber practicado formas de nomadismo estético, navegando entre las vanguardias y las comunidades, entre Europa y América, entre los códigos dominantes y las culturas minoritarias. Pendleton se inscribe en esta línea de traductores culturales que transforman las fronteras en zonas de contacto creativo.
La dimensión colaborativa del trabajo de Pendleton también da testimonio de este enfoque relacional de la creación. Sus colaboraciones con músicos como Deerhoof, coreógrafos como Ishmael Houston-Jones o teóricos como Jack Halberstam revelan una concepción del arte como práctica colectiva de producción de sentido. Estos encuentros interdisciplinarios generan obras híbridas que escapan a las clasificaciones tradicionales, creando nuevos territorios estéticos en la intersección de los medios.
La instalación sonora que acompaña a “Who Is Queen?” ilustra perfectamente esta lógica de contaminación creativa. Al superponer la voz de Baraka leyendo sus poemas, la música de Hahn Rowe y los gritos de los manifestantes de Ferguson, Pendleton crea una polifonía temporal que hace resonar juntas diferentes generaciones de resistencia. Esta técnica de “contrapunto” audio, inspirada en Glenn Gould, transforma el espacio de exposición en una cámara de eco histórica donde se mezclan las voces del pasado y del presente.
Esta estética de la superposición encuentra su equivalente plástico en las pinturas recientes de Pendleton. Las obras de la serie “Black Dada” presentadas en la exposición “An Abstraction” en la galería Pace en 2024 marcan una evolución significativa respecto a los monocromos anteriores. La introducción de colores vivos, violetas intensos, verdes metálicos, amarillos brillantes, transforma la paleta del artista manteniendo la lógica de estratificación que caracteriza su enfoque. Estos nuevos lienzos funcionan como pantallas donde diferentes temporalidades se telescopan, creando efectos de profundidad que evocan tanto la arqueología como la ciencia ficción.
Esta dimensión temporal compleja explica el interés creciente de Pendleton por las nuevas tecnologías. Sus experimentos recientes con la realidad virtual y la inteligencia artificial revelan una voluntad de explorar las potencialidades estéticas de lo digital sin abandonar los medios tradicionales. Este enfoque tecno-crítico recuerda al de artistas como Hito Steyerl o Zach Lieberman, que cuestionan las modalidades contemporáneas de producción y circulación de imágenes.
El éxito comercial e institucional de Pendleton, su entrada en Pace Gallery ya en 2012, sus adquisiciones por el MoMA y el Guggenheim, su reciente reconocimiento por la American Academy of Arts and Letters, testimonian la capacidad de su trabajo para navegar entre la vanguardia y el mercado del arte. Esta posición ambivalente no es fortuita: revela la estrategia compleja de un artista que utiliza los circuitos dominantes para difundir propuestas potencialmente subversivas. Al ocupar las instituciones más prestigiosas, Pendleton practica una forma de desvío que transforma los templos de la cultura en laboratorios de experimentación política.
Esta instrumentalización táctica de las estructuras existentes evoca la aproximación de ciertos escritores poscoloniales que vuelven la lengua del colonizador contra sí misma. Pendleton realiza una maniobra similar utilizando los códigos del arte conceptual occidental para expresar experiencias e historias que exceden este marco. Este enfoque “caníbal”, para retomar la metáfora desarrollada por los antropófagos brasileños, transforma la asimilación en un proceso creativo de mestizaje cultural.
La obra de Pendleton revela así las potencialidades críticas de un arte que rechaza la pureza conceptual para abrazar la complejidad de lo real. Cultivando la indeterminación, mantiene abiertas posibilidades de sentido que la lógica identitaria tiende a cerrar. Sus instalaciones y pinturas se convierten en espacios de libertad donde la imaginación puede experimentar nuevas formas de subjetividad, nuevas modalidades de convivencia.
Esta dimensión utópica del proyecto de Pendleton no se basa en un idealismo ingenuo, sino en un pragmatismo visionario que toma nota de los impasses del presente para imaginar otras configuraciones posibles. Al rehusar elegir entre abstracción y figuración, entre arte y política, entre lo local y lo global, abre caminos alternativos que escapan a las dicotomías paralizantes de la época. Su trabajo testimonia la capacidad del arte contemporáneo para producir formas de resistencia que no se limitan a denunciar lo existente, sino que inventan concretamente nuevos modos de estar en el mundo.
La exposición “Love, Queen” en el Hirshhorn Museum constituye el logro provisional de esta investigación. En las galerías circulares de Washington, las obras de Pendleton crean un entorno inmersivo que transforma la visita en una experiencia de desorientación productiva. Los espectadores se enfrentan a un vocabulario visual que resiste la decodificación inmediata, obligándolos a ralentizar, a suspender sus reflejos interpretativos habituales. Esta temporalidad dilatada constituye quizás el aspecto más valioso del trabajo de Pendleton: en un mundo dominado por la aceleración y lo instantáneo, crea oasis de contemplación crítica donde el pensamiento puede recuperar el aliento.
Esta resistencia a la velocidad contemporánea se inscribe en una tradición crítica que atraviesa el arte del siglo XX, desde Paul Cézanne hasta los minimalistas estadounidenses. Como estos predecesores, Pendleton comprende que la transformación de la mirada requiere una transformación del tiempo. Sus obras imponen su propio ritmo, obligando al espectador a aceptar una forma de lentitud que se convierte en condición de posibilidad para un verdadero encuentro estético.
Esta temporalidad particular explica el efecto de fascinación que producen las obras de Pendleton. Frente a sus pinturas con composiciones aparentemente simples pero infinitamente complejas en su ejecución, frente a sus instalaciones que transforman el espacio de exposición en terreno de juego conceptual, el espectador experimenta una forma de sublime contemporáneo que ya no pasa por la aplastante impresión sino por la apertura a posibilidades infinitas. Estas obras nos recuerdan que el arte, en su mejor nivel, no se limita a representar el mundo sino que lo transforma revelando potencialidades hasta entonces invisibles.
La obra de Adam Pendleton constituye así un laboratorio privilegiado para pensar los desafíos estéticos y políticos del siglo XXI. Al rechazar las facilidades del discurso militante como las del esteticismo puro, inventa formas de resistencia que pasan por la complejización en lugar de la simplificación. Su “Black Dada” funciona como un virus conceptual que contamina y transforma todo lo que toca, creando nuevos espacios de libertad en un mundo saturado de certezas. En esta perspectiva, la indeterminación no se convierte en un obstáculo para la comprensión, sino en una condición de posibilidad para la transformación social. El arte de Pendleton nos recuerda que el futuro sigue abierto, siempre que aceptemos navegar en la incertidumbre creativa del presente.
- Adam Pendleton: “Who Is Queen?”, Museum of Modern Art, Nueva York, 18 de septiembre de 2021 – 30 de enero de 2022.
- Siddhartha Mitter, “Adam Pendleton Is Rethinking the Museum”, The New York Times, 10 de septiembre de 2021.
- Adam Pendleton, Black Dada Reader, ed. Stephen Squibb, Londres, Koenig Books, 2017.
- Terence Trouillot, “Adam Pendleton Celebrates Poetry, Wildness and Black Resistance”, Frieze, 22 de septiembre de 2021.