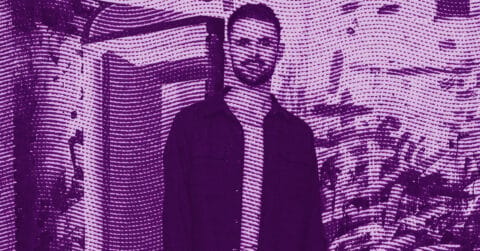Escuchadme bien, panda de snobs: Bianca Bondi no es de esas que dejan indiferentes. Esta artista sudafricana e italiana, nacida en 1986, despliega desde hace más de una década un universo donde la materia viva dialoga con lo invisible, donde los armarios carbonizados conviven con los cristales de sal, donde la arquitectura de la memoria se mezcla con los vestigios de civilizaciones antiguas. Residente en la Villa Médicis en 2024 y finalista del Premio Marcel-Duchamp 2025, Bondi se impone como una figura imprescindible del arte contemporáneo, no a pesar sino precisamente gracias a la insolente tranquilidad de su práctica. Porque donde otros buscarían domesticar la naturaleza, ella le devuelve sus derechos; donde algunos quisieran congelar el tiempo, celebra su inexorable transcurso.
La arquitectura como teatro de la ausencia
El trabajo de Bondi se despliega ante todo en una meditación sobre el hábitat, sobre esas estructuras que construimos para protegernos del mundo y que terminan llevando las marcas de nuestro paso efímero. Su instalación Silent House, presentada en el Musée d’Art Moderne de París, encarna esta reflexión de manera impactante: una casa entera vacía de sus ocupantes pero saturada de su presencia espectral. Esta casa no es simplemente un espacio doméstico abandonado; es la cartografía sensible de una intimidad perdida, un relevamiento topográfico de lo que permanece tras la partida. Los muebles desgastados, la bañera independiente, el marco metálico oxidado componen una geografía de la desolación que no tiene nada de miserabilista. Al contrario, estos objetos irradian una dignidad paradójica, la de los testigos silenciosos que han visto pasar cuerpos y almas.
La artista no se limita a disponer muebles en un espacio de exposición. Organiza una verdadera dramaturgia arquitectónica donde cada elemento juega un papel preciso en la narración de la ausencia. El armario carbonizado, fijado verticalmente en la pared, ya no es un simple mueble de almacenamiento, sino que se convierte en un portal hacia un más allá indeterminado, relicario calcinado de una memoria que se niega a extinguirse. Este gesto de verticalización transforma el uso horizontal de la domesticidad en una elevación casi religiosa, sugiriendo que la arquitectura nunca es únicamente funcional sino siempre simbólica. Bondi lo afirma ella misma: “Siempre me ha encantado mirar los altares, esos espacios pensados para algo más grande que nosotros, para los dioses” [1]. Esta declaración ilumina toda su práctica: cada instalación se convierte en un altar laico dedicado a las fuerzas misteriosas que animan la materia.
La arquitectura en Bondi nunca es estática. Es proceso, metamorfosis y descomposición. Las piscinas salinas que integra en sus instalaciones funcionan como relojes químicos que marcan el paso del tiempo no por el movimiento de las agujas sino por la lenta cristalización de la sal sobre las superficies. La sal, material recurrente en su obra, posee esta doble propiedad de ser a la vez agente de conservación y vector de corrosión. Preserva y destruye simultáneamente, a imagen de la memoria humana que deforma lo que pretende salvaguardar. En Silent House, la sal cubre progresivamente los objetos con una película blanquecina, como si la propia casa segregara su propia materia funeraria, su propio sudario mineral.
Esta atención prestada a los gabinetes, a las vitrinas, a los armarios revela una obsesión por las arquitecturas de lo íntimo, esos microespacios de almacenamiento donde se concentra nuestra relación con los objetos. Bondi colecciona muebles antiguos, particularmente esos gabinetes farmacéuticos de los que ya no se sabe si contenían especias o medicamentos, remedios o venenos. Esta indecisión semiológica le gusta: borra las fronteras entre cuidado y peligro, entre cocina y laboratorio, entre domesticidad y ciencia. Los gabinetes se convierten entonces en cámaras de eco donde resuenan todas las historias posibles de los objetos que han albergado. Su aura, para retomar un concepto que Bondi maneja con habilidad, no proviene de su belleza formal sino de su capacidad para haber sido testigos mudos de gestos repetidos, de manos que buscaban un frasco en la penumbra.
La casa según Bondi nunca está cerrada sobre sí misma. Desborda, se extiende, contamina el espacio de exposición. Las instalaciones crean paisajes interiores donde el visitante ya no sabe muy bien si penetra en una habitación, un jardín o un santuario. Esta confusión de géneros es deliberada: apunta a reconstruir la experiencia primordial de la habitación antes de que la arquitectura se codificara en espacios distintos y funciones separadas. Cuando Bondi instala tres toneladas de sal en el suelo, no crea un simple efecto visual; transforma el suelo en playa mineral, en desierto doméstico donde el pie se hunde como en una nieve química. El suelo se vuelve inestable, inquietante, y esta inestabilidad física se duplica con una inestabilidad temporal: ¿estamos antes o después de la catástrofe? ¿En un espacio en ruinas o en gestación?
El arquitecto italiano Carlo Scarpa decía que “la arquitectura es el arte de construir ruinas”. Bondi parece tomar esta máxima al pie de la letra: construye ruinas contemporáneas, espacios que ya llevan en sí las huellas de su futura descomposición. Pero estas ruinas no son melancólicas. Vibran con una energía particular, la de las metamorfosis en curso, de los procesos químicos que transforman lentamente los materiales. La humedad se infiltra, el cobre se cubre de verdín, las plantas se secan y luego se regeneran. La casa vive, en el sentido más literal del término, y esta vida autónoma de los materiales escapa parcialmente al control de la artista. Bondi lo reconoce gustosamente: “Los materiales viven su propia vida. Me gusta decir que establezco las condiciones donde tengo una idea de lo que va a pasar, pero luego los materiales hacen lo suyo” [2].
Las capas de la historia y los rituales olvidados
Si la arquitectura doméstica proporciona a Bondi el marco espacial de sus instalaciones, es la historia antigua la que le ofrece la profundidad temporal necesaria para la elaboración de sus mitologías personales. La artista no se limita a hacer referencia al pasado; lo convoca, lo reanima, lo hace dialogar con el presente en una temporalidad no lineal donde el Egipto faraónico convive con la Roma imperial y la Sudáfrica post-apartheid. Esta polifonía histórica nunca es gratuita: responde a la necesidad de situar la práctica artística en una genealogía larga que supera las modas contemporáneas y se inscribe en la duración de las civilizaciones.
La residencia en la Villa Médici intensificó esta meditación sobre la historia. Roma, con sus estratos arqueológicos y testimonios arquitectónicos, ofrecía un terreno ideal para una artista preocupada por los ciclos de vida y muerte. Bondi desarrolló allí un proyecto de “re-silvestre” del Bosco, ese bosque de robles misterioso de la Academia de Francia en Roma. El concepto de rewilding, tomado de la biología de la conservación, adquiere en ella una dimensión simbólica: no se trata solo de devolver la naturaleza a sí misma, sino de reconectar las prácticas artísticas contemporáneas con rituales ancestrales que han sido progresivamente olvidados o reprimidos. Las colmenas abandonadas que reactivó instalando un retablo del siglo XIX cubierto de feromonas y esencias antiguas testimonian esa voluntad de crear puentes entre épocas, entre prácticas espirituales y ecología.
Las ánforas romanas que integra en sus instalaciones no son simples referencias clásicas. Funcionan como recipientes simbólicos que han atravesado milenios transportando, sucesivamente, vino, aceite, miel, perfumes. Estos vasos atestiguan una civilización que otorgaba una importancia considerable a las sustancias, a los fluidos, a las esencias. Bondi reactiva esta atención hacia las materias líquidas creando sus propias soluciones coloreadas que evolucionan en el tiempo. El azul vira al lila, el lila tiende al púrpura, en un cromatismo lento que evoca tanto los tintes antiguos como las reacciones químicas de laboratorio. Estas cuencas de color no son simples elementos decorativos: son relojes biológicos que marcan el paso del tiempo a escala molecular.
El Antiguo Egipto constituye otra referencia mayor en el trabajo de Bondi, particularmente a través del uso de la amaranto. Esta planta, que aprecia “por su papel en las ceremonias funerarias del Antiguo Egipto y por sus cualidades estéticas”, encarna esa continuidad entre prácticas rituales y sensibilidad contemporánea. Los amarantos caen y fluyen como lágrimas, creando una poesía vegetal de la melancolía que recuerda que la belleza se encuentra a menudo en la decadencia y el deterioro. Al elegir plantas cargadas de simbolismo histórico, Bondi rechaza la neutralidad aséptica de algunas prácticas artísticas contemporáneas para asumir plenamente la dimensión espiritual y cultual de su trabajo.
La sal, otra vez ella, posee una dimensión histórica y antropológica considerable. Usada para la conservación de alimentos desde la Antigüedad, presente en todas las religiones y prácticas espirituales como agente de purificación y protección, la sal atraviesa las civilizaciones como un hilo conductor. Bondi aprovecha esta ubicuidad simbólica asociándola a sus propiedades químicas contemporáneas: el cloruro de sodio como conservante pero también como agente corrosivo que altera y transforma. En sus instalaciones, la sal nunca es inocente; lleva consigo toda la historia de los cuerpos que ha preservado, las heridas que ha desinfectado, las alianzas que ha sellado. Cuando cubre un esqueleto de ballena en resina de cristales salinos, no solo ilustra un proceso natural; reaviva un rito funerario arcaico donde el mar recupera lo que le pertenece.
La historia en Bondi nunca es académica ni distante. Se encarna en gestos concretos: quemar un armario para purificarlo, cubrir un crucifijo con cera de abeja para transformarlo en un relicario pagano, plantar vegetales endémicos para anclar la obra en el territorio. Estos gestos pertenecen a un repertorio antropológico universal que se encuentra en todas las culturas: el fuego como agente de transformación y regeneración, la cera como materia sagrada producida por las abejas, las plantas como mediadoras entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Al movilizar estos elementos, Bondi no hace folklore ni exotismo: reaviva conocimientos ancestrales que han sido marginados por la racionalidad moderna pero que continúan resonando en el nivel más profundo de nuestro psique colectivo.
La práctica de la magia Wicca que reivindica desde la infancia no es anecdótica en su método. Ella explica: “Creo que es mi práctica de la magia la que me permitió descubrir el arte, que luego se convirtió en una extensión de la magia y tomó el relevo. Pero hoy siento la necesidad de traer la magia de vuelta al arte” [3]. Esta declaración podría parecer ingenua o provocadora si no estuviera respaldada por una práctica rigurosa y un conocimiento profundo de los materiales. Bondi no juega a la bruja: aplica al arte contemporáneo metodologías derivadas de tradiciones espirituales que atribuyen agencia a los objetos y sustancias. Este enfoque la acerca paradójicamente a ciertas teorías filosóficas recientes, especialmente a las desarrolladas por Bruno Latour sobre los “objetos actuantes”, aunque Bondi llega a estas conclusiones por un camino radicalmente diferente, el de la experiencia sensible más que la especulación teórica [4].
La historia según Bondi nunca es un decorado ni un depósito de referencias eruditas. Es una materia viva, porosa, que continúa actuando sobre el presente. Las civilizaciones antiguas no han desaparecido: persisten en nuestros gestos cotidianos, en nuestra relación con los objetos, en nuestros rituales inconscientes. Al dialogar ánforas romanas con gabinetes farmacéuticos del siglo XIX y plantas contemporáneas, Bondi rechaza la linealidad del progreso para proponer una visión cíclica y estratificada del tiempo donde pasado y presente coexisten y se contaminan mutuamente.
Hacia una poética de la inestabilidad
Lo que llama la atención en Bondi, más allá de la indudable belleza de sus instalaciones, es el rechazo al dominio total. En un mundo artístico a menudo obsesionado con el control y la perfección técnica, ella asume la imprevisibilidad de los procesos que inicia. Esta humildad ante los materiales, esta aceptación de que la obra posee una vida autónoma que escapa parcialmente a su creadora, constituye quizás su contribución más radical al arte contemporáneo. Ciertamente hereda del Arte Povera italiano esa atención dedicada a los materiales pobres y esa voluntad de dejar que la materia se exprese por sí misma, pero añade una dimensión temporal y espiritual propia. Donde los artistas del Arte Povera trabajaban a menudo con materiales inertes, Bondi prefiere las sustancias vivas, orgánicas, volátiles que se transforman ante nuestros ojos.
Esta inestabilidad constitutiva de su obra cuestiona nuestra relación con la perdurabilidad y la conservación. En un sistema artístico que tradicionalmente valora la obra como objeto estable destinado a atravesar los siglos, Bondi propone piezas que cambian, se degradan, se regeneran. Existen menos como objetos fijos y más como procesos en curso, como estados transitorios de una materia en perpetua metamorfosis. Este enfoque plantea obviamente cuestiones pragmáticas para coleccionistas e instituciones, pero también refleja una visión filosófica profunda sobre la naturaleza misma de la existencia: todo es flujo, todo es transformación, y querer congelar la vida en formas permanentes es una ilusión mortífera.
La atención que Bondi dedica a las plantas endémicas evidencia una conciencia ecológica que no se limita al discurso sino que se encarna en la práctica. Al usar sistemáticamente vegetales locales en sus instalaciones, inscribe su trabajo en el territorio donde se despliega y rechaza el universalismo abstracto de algunas prácticas artísticas contemporáneas. Cada instalación se convierte así en una celebración de la biodiversidad local, un homenaje a los ecosistemas específicos que constituyen la verdadera riqueza del mundo frente a la uniformización globalizada. Este enfoque resuena particularmente hoy, en una época en la que la crisis ecológica nos obliga a repensar nuestros modos de habitar y producir.
Bondi se sitúa en la intersección de varias tradiciones e influencias. Su trayectoria biográfica, nacida en Johannesburgo, formada en Sudáfrica y luego en Francia, residente en Italia, la convierte en una artista transcultural que rechaza las pertenencias únicas. Esta multiplicidad identitaria se refleja en su obra, que convoca simultáneamente las tradiciones africanas, europeas y universales sin reducirse nunca a una sola de ellas. Ella encarna esa generación de artistas para quienes las fronteras nacionales se han vuelto porosas y que construyen su vocabulario plástico a partir de préstamos asumidos y reapropiados.
Su nominación al Premio Marcel-Duchamp, junto con Eva Nielsen, Lionel Sabatté y Xie Lei, consagra una trayectoria ascendente notable. Pero más allá del reconocimiento institucional, lo que importa en Bondi es la coherencia de una visión que se afirma desde hace más de una década con una constancia rara. Desde la cocina cubierta de sal presentada en la Bienal de Lyon en 2019 hasta Silent House expuesta en el Musée d’Art Moderne de París en 2025, se encuentran las mismas obsesiones: la arquitectura doméstica como escena de la ausencia, los materiales orgánicos como agentes de transformación, la historia antigua como depósito simbólico, la espiritualidad como modo de conocimiento del mundo.
Algunos podrían reprochar a Bondi una forma de esoterismo que rozaría el oscurantismo. Eso sería desconocer la rigurosidad de su enfoque y la precisión de su trabajo con los materiales. Si progresivamente se distancia de las colaboraciones con los científicos, es precisamente porque la terminología científica y la metodología experimental no corresponden a su manera intuitiva de comprender los procesos químicos. Pero esa intuición no es ignorancia: procede de un conocimiento sensible acumulado a lo largo de los años, de una familiaridad íntima con los comportamientos de la sal, la cera, las plantas. Aquí podríamos hablar de una ciencia vernácula, de un saber hacer artesanal que no pasa por los protocolos académicos pero no deja de ser riguroso en su aplicación.
La cuestión del reencantamiento del mundo, central en Bondi, no se debe a una nostalgia regresiva de una edad de oro mítica donde la humanidad vivía en armonía con la naturaleza. Se trata más bien de reconocer que la racionalidad instrumental moderna, pese a todos sus indudables beneficios, ha empobrecido nuestra relación sensible con el mundo al reducir los objetos a su simple valor de uso. Reencantar los objetos cotidianos es devolverles esa profundidad simbólica, esa capacidad de portar significado más allá de su función inmediata. Un armario nunca es solo un armario: es también el receptáculo de la ropa que ha tocado nuestra piel, de los olores que se han acumulado, de los secretos que hemos escondido en él. Bondi nos recuerda esta evidencia que tendemos a olvidar.
Al término de este recorrido por la obra de Bianca Bondi, una evidencia se impone: estamos ante una artista mayor cuya obra continuará desplegándose y sorprendiéndonos en los años venideros. Su instalación Silent House no es un punto final sino una etapa en una investigación que no deja de profundizar. Esta casa silenciosa habla sin embargo con elocuencia de nuestra condición contemporánea: habitamos lugares que nos sobrevivirán, manipulamos objetos que llevarán la huella de nuestro paso, pertenecemos a una cadena histórica que nos precede y nos supera infinitamente. Frente a esta aguda conciencia de nuestra finitud, Bondi no propone ni consuelo fácil ni desesperación complaciente. Simplemente nos invita a observar con atención las lentas metamorfosis que nos rodean, a aceptar la inestabilidad como condición fundamental de la existencia, y a celebrar la belleza paradójica que emana de los procesos de transformación y degradación. Quizás esto sea, en definitiva, el sentido profundo de su trabajo: enseñarnos a contemplar la ruina no como un final sino como una promesa, la de una regeneración posible a partir de los escombros. En un mundo que corre hacia su propia destrucción con una precipitación inquietante, esta lección de humildad y resiliencia resuena con una urgencia particular.
- Centre Pompidou, “Cuando la magia se encuentra con el arte; el universo fascinante de Bianca Bondi”, Pompidou+, 2025.
- Art Basel, “Premio Marcel Duchamp 2025: Bianca Bondi”, septiembre 2025.
- Ibid.
- CRAC Occitanie, “Exposiciones Alexandra Bircken & Bianca Bondi”, Sète, 2022.