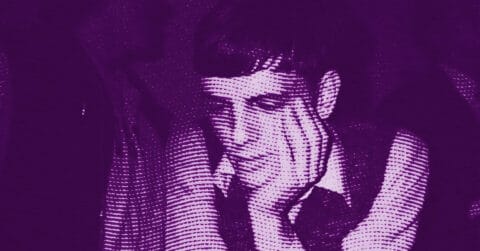Escuchadme bien, panda de snobs: mientras os extasiáis ante las últimas instalaciones conceptuales donde tres patatas dialogan con un neón parpadeante, un hombre pinta. Él pinta de verdad, con óleo, lienzo, tiempo y silencio. Bilal Hamdad, nacido en Sidi Bel Abbès en 1987, no os pide ni vuestra bendición ni vuestra indulgencia. Se limita a capturar ese París que atravesáis sin ver, esos rostros que cruzáis sin mirar, esos instantes que borráis en cuanto los vivís. Su pincel no es una herramienta de reproducción sino un bisturí que disecciona el invisible presente de nuestras metrópolis.
La pintura de Hamdad molesta porque rechaza las facilidades del discurso convencional. Querrían encerrarlo en la cómoda jaula del “hiperrealismo”, esa categoría cajón de sastre que exime de pensar. Él es mucho más que eso. Mirad realmente sus lienzos: los cuerpos se disuelven en la sombra, los rostros se vuelven espectros tras los cristales, la materia pictórica pulsa y vibra lejos de toda imitación servil. Hamdad no copia la realidad, la recompone a partir de decenas de fotografías para extraer una verdad que el ojo apresurado no sabría percibir. Sus grandes composiciones, de dos metros, a veces más, nos obligan a reducir la velocidad, a permanecer, a aceptar la incomodidad de la contemplación.
La hermenéutica urbana
El enfoque de Hamdad encuentra un eco singular en el pensamiento del sociólogo alemán Siegfried Kracauer, figura intelectual destacada de la República de Weimar. Kracauer desarrolló lo que llamó una hermenéutica de la superficie, método de análisis que considera que “el lugar que una época ocupa en el proceso histórico se determina de manera más pertinente a partir del análisis de sus manifestaciones discretas de superficie, que a partir de los juicios que ella misma se hace” [1]. Este enfoque, radicalmente opuesto a las grandes síntesis teóricas abstractas, privilegia la observación minuciosa de los detalles aparentemente insignificantes de la vida urbana. El cine, la arquitectura, los desplazamientos en el metro, las actitudes corporales: todo se convierte en material de comprensión sociológica.
Hamdad procede exactamente así. Sus pinturas no buscan ilustrar conceptos preestablecidos sobre la soledad o la alienación contemporánea. El propio artista precisa que nunca define un tema antes de comenzar un lienzo, parte de un deseo de pintar más que de un discurso. Sus lienzos constituyen un archivo visual de las manifestaciones superficiales de nuestra época: la mascarilla sanitaria, el teléfono móvil, el pictograma wifi, el vendedor de maíz clandestino delante de Barbès-Rochechouart. Estos elementos no son símbolos añadidos artificialmente sino las huellas auténticas de un momento histórico preciso. Como Kracauer escrutaba los vestíbulos de hoteles berlineses o los espectáculos de variedades para descubrir las estructuras profundas de la modernidad capitalista, Hamdad ausculta los andenes de metro y las salidas de escaleras mecánicas para revelar las configuraciones contemporáneas de la existencia urbana.
La estación Arts et Métiers en Le Mirage, con sus paredes de cobre que evocan al Nautilus, se convierte así en más que un simple decorado. Encara esos no-lugares teorizados por el antropólogo Marc Augé, espacios intercambiables de la sobremodernidad donde el individuo permanece anónimo. Pero Hamdad va más lejos: por el juego de los reflejos en las superficies metálicas, multiplica los ángulos de visión, desvelando lo que la observación directa oculta. La transeúnte se revela de perfil, enmascarada, absorta por su pantalla. Esta multiplicación de lo visible por lo visible mismo constituye una mise en abyme del método sociológico de Kracauer. Las superficies reflectantes no mienten; exponen lo que la mirada acostumbrada ya no se molesta en notar.
El método de Hamdad comparte con el de Kracauer una atención obsesiva a los ritmos y gestos de la cotidianeidad metropolitana. En Escale II o L’Attente, los personajes son captados en esos momentos de suspensión temporal característicos de la experiencia urbana: se espera, se transita, se existe en el entretiempo. Estos instantes vacíos, que la filosofía clásica consideraría indignos de atención, se convierten en Hamdad en reveladores sociales de primera importancia. Exponen las relaciones del individuo con el espacio público, las estrategias de retirada o presencia, los microcomportamientos que estructuran la vida colectiva sin llegar nunca a ser objeto de una conciencia explícita.
Rive droite, este gran mural de la salida del metro Barbès-Rochechouart, lleva esta lógica a su paroxismo. Hamdad despliega allí un verdadero muestreo sociológico de la metrópoli contemporánea: el vendedor africano, los transeúntes apresurados, los agentes con chaleco amarillo, la pareja que se toma de la mano. Cada detalle cuenta, cada presencia habla. La placa conmemorativa que recuerda el atentado del coronel Fabien contra el ocupante nazi permanece manchada de grafitis, como si la memoria colectiva hubiera abdicado ante la urgencia del presente. Esta yuxtaposición de lo memorial y lo actual, de lo histórico y lo banal, constituye precisamente lo que Kracauer llamaba el análisis de las “manifestaciones discretas de superficie”. La época se revela en lo que descuida tanto como en lo que celebra.
La poética de lo fugitivo
La obra de Hamdad convoca igualmente, por una necesidad interna más que por coquetería cultural, el universo poético de Charles Baudelaire. El poeta de las Fleurs du mal fue el primero en teorizar la modernidad como experiencia de lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente. Su soneto “À une passante”, a menudo citado respecto a Hamdad, condensa esta estética del instante: “Un éclair… puis la nuit ! Fugitive beauté / Dont le regard m’a fait soudainement renaître / Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?” [2]. Este encuentro abortado, esta presencia que surge y se desvanece, estructura tanto la poesía baudelairiana como la pintura de Hamdad.
Le Mirage constituye el ejemplo más impactante. La mujer de espaldas en el metro, revelada por sus reflejos, encarna perfectamente esa “fugitive beauté” baudelairiana. Ella no existe para el espectador sino en ese instante suspendido, ese cortocircuito temporal donde lo visible se duplica y se evade simultáneamente. No se la volverá a ver jamás, y sin embargo permanece fijada en el lienzo, eternizada en su misma huida. Esta dialéctica baudelairiana de lo fugitivo y lo eterno atraviesa toda la obra de Hamdad. Sus personajes están siempre en tránsito, nunca realmente presentes, ya en otra parte en su mente o en su pantalla. Habitan ese tiempo específicamente moderno que Baudelaire fue el primero en nombrar: un presente sin espesor, desgarrado entre la rememoración y la anticipación.
La noción baudelairiana del “pintor de la vida moderna” también ilumina el enfoque de Hamdad. Baudelaire celebraba a Constantin Guys por su capacidad para captar “lo efímero, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno e inmutable”. Hamdad procede exactamente así en sus grandes composiciones urbanas. Captura lo efímero, ese transeúnte, esa luz, ese gesto, pero lo carga con una densidad pictórica que lo hace pasar a otra temporalidad, la de la obra de arte. Las tiendas Quechua de los sintecho, los chalecos azules del Samu social, los uniformes de policía: tantos detalles contingentes que, bajo el pincel de Hamdad, adquieren una gravedad casi arqueológica. Estos objetos atestiguan, constituyen los fósiles aún calientes de una época que se observa sin entenderse a sí misma.
La melancolía de Baudelaire impregna también los lienzos de Hamdad, esa “melancolía gloriosa” que el poeta asociaba a la modernidad. Patrick Modiano, cuya cita abre el catálogo de la exposición Solitudes croisées, prolonga este afecto baudelairiano en el París contemporáneo: “Existían en París zonas intermedias, desiertos de nadie donde se estaba al margen de todo, en tránsito, o incluso en suspenso” [3]. Estas zonas, Hamdad las pinta incansablemente. Son sus territorios predilectos: los aparcamientos, los pasillos del metro, las aceras desiertas de Saint-Rémy-de-Provence. Espacios de paso que se convierten, bajo su mirada, en lugares de una extraña poesía urbana, a la vez familiares e inquietantes.
La multitud solitaria, tema central de la modernidad baudelairiana, encuentra en Hamdad una traducción pictórica impactante. En Rive droite, cada personaje está solo en la multitud, encerrado en su burbuja perceptiva. Se cruzan sin verse, se rozan sin tocarse realmente. Esta proximidad sin contacto, esta coproparencia sin relación, define la experiencia metropolitana desde Baudelaire. Hamdad no añade ningún patetismo superfluo, ningún comentario moral. Muestra, simplemente, y mostrar basta para revelar la arquitectura afectiva de nuestro tiempo. Los rostros bajos, las miradas desviadas, la absorción en las pantallas: tantas estrategias de retiro que transforman el espacio público en un archipiélago de soledades yuxtapuestas.
La pintura como acto político
Sería cómodo pero falso reducir la obra de Hamdad a un constatado desencanto sobre la alienación contemporánea. Su pintura lleva una carga política que no dice su nombre, que rechaza el militancia escandalosa para preferir la eficacia discreta de mostrar. Cuando Hamdad pinta las tiendas de los migrantes en arquitecturas desocupadas, cuando representa a los sintecho encogidos en sus sacos de dormir, cuando capta a los trabajadores precarios y a los vendedores ambulantes, realiza un gesto político mayor: hace visible lo que la sociedad prefiere no ver. Como escribe Virginie Despentes en una cita recogida por el catálogo, estamos “vacunados como muchos urbanitas, habituados a la miseria de otros, pero siempre un poco avergonzados de apartar la mirada”. La pintura de Hamdad nos impide apartar la mirada.
Esta dimensión política se inscribe en una filiación reivindicada con Gustave Courbet. Rive droite retoma explícitamente la estructura de L’Atelier du peintre, trasladando la alegoría realista del siglo XIX al París cosmopolita del siglo XXI. Así como Courbet mostraba “la sociedad en su alto, en su bajo, en su medio”, Hamdad despliega una cartografía social de la metrópoli contemporánea. El desnudo de Courbet se convierte en un cartel publicitario, el paisaje campestre se transforma en un plano de metro, pero el principio permanece: la pintura como lugar de encuentro simbólico de todas las capas sociales. Hamdad actualiza así el proyecto realista de Courbet, mostrando que la gran pintura todavía puede decir el mundo sin recurrir a las facilidades de la abstracción o a las piruetas conceptuales.
Las elecciones formales de Hamdad también participan de esta postura política. Sus formatos grandes, utiliza intencionadamente las dimensiones de la pintura histórica, afirman la importancia de sus temas. Un sintecho, una salida de metro, un vendedor de maíz merecen esos dos metros de tela que el academicismo reservaba para héroes y dioses. Este gesto de escala constituye en sí un acto de resistencia contra la jerarquía de los temas que perdura en secreto en el mundo del arte. Hamdad proclama con sus formatos que estas existencias anónimas poseen una dignidad pictórica equivalente a la de los poderosos. Hay en ello algo profundamente democrático, en el sentido más noble del término.
La pintura como ejercicio de la mirada
La obra de Bilal Hamdad se impone hoy como una de las más necesarias de la escena artística francesa. No por virtuosismo técnico, aunque este sea indudable, ni por originalidad formal, aunque exista. Se impone porque cumple lo que sólo la pintura puede cumplir: nos enseña a mirar lo que vemos. Entre Kracauer y Baudelaire, entre sociología de la superficie y poética de lo fugaz, Hamdad construye una arqueología visual del presente. Sus telas funcionan como reductores temporales, obstáculos salutíferos opuestos a la velocidad que nos ciega.
Su exposición museística titulada “Paname”, organizada con el apoyo de la galería Templon, actualmente visible en el Petit Palais y hasta el 8 de febrero de 2026, marca un merecido reconocimiento institucional. Frente a Courbet y a Lhermitte, sus telas no desmerecen. Dialogan de igual a igual con los maestros, demostrando que la gran pintura figurativa no está muerta, que ni siquiera está enferma. Simplemente exige pintores capaces de sostenerla, artistas que acepten la lentitud del medio, la exigencia de la mirada, el rechazo de atajos conceptuales. Hamdad es de esos. Pinta porque no puede no pintar, porque la pintura sigue siendo la herramienta más precisa para captar los matices infinitos de lo visible.
Más allá de las etiquetas cómodas, hiperrealismo, realismo social, pintura urbana, la obra de Hamdad plantea una pregunta simple pero vertiginosa: ¿qué vemos cuando miramos? Sus telas sugieren que no vemos casi nada, que nuestra mirada se desliza sobre las superficies sin detenerse realmente. El pintor, en cambio, mira. Mira con obstinación, con método, también con amor. Mira esta ciudad que habitamos sin estar en ella, esos rostros que cruzamos sin encontrarlos, esos momentos que vivimos sin vivirlos realmente. Y al mostrarnos el resultado de esa mirada paciente, nos ofrece la posibilidad de ver finalmente, quizás, un poco de lo que constituye nuestra condición contemporánea.
El futuro dirá si Hamdad se une al panteón de los grandes pintores de la modernidad urbana, junto a un Hopper o un Hammershøi. Por ahora, él pinta. Pinta este París de 2025, esta metrópolis saturada y solitaria, violenta y frágil, cosmopolita y segregada. Pinta sin nostalgia por un pasado mitificado, sin cinismo ante el presente, sin ilusión sobre el futuro. Pinta porque pintar, hoy en día, constituye en sí mismo un acto de resistencia contra el imperio de las imágenes desechables y los discursos vacíos. En un mundo que privilegia la velocidad y el olvido, Hamdad elige la lentitud y la memoria. Su pincel graba en la materia pictórica fragmentos de existencia que, sin él, se habrían disuelto en el flujo indiferenciado del tiempo. Esto es, tal vez, el gesto esencial del arte: arrancar del olvido algunos destellos de verdad y ofrecérselos a quienes todavía aceptan mirar realmente.
- Siegfried Kracauer, citado en el catálogo de la exposición Solitudes croisées, 2022, texto de Hélianthe Bourdeaux-Maurin
- Charles Baudelaire, “A una pasajera”, Les Fleurs du mal, 1857
- Patrick Modiano, Dans le café de la jeunesse perdue, citado en el catálogo de la exposición Solitudes croisées, 2022