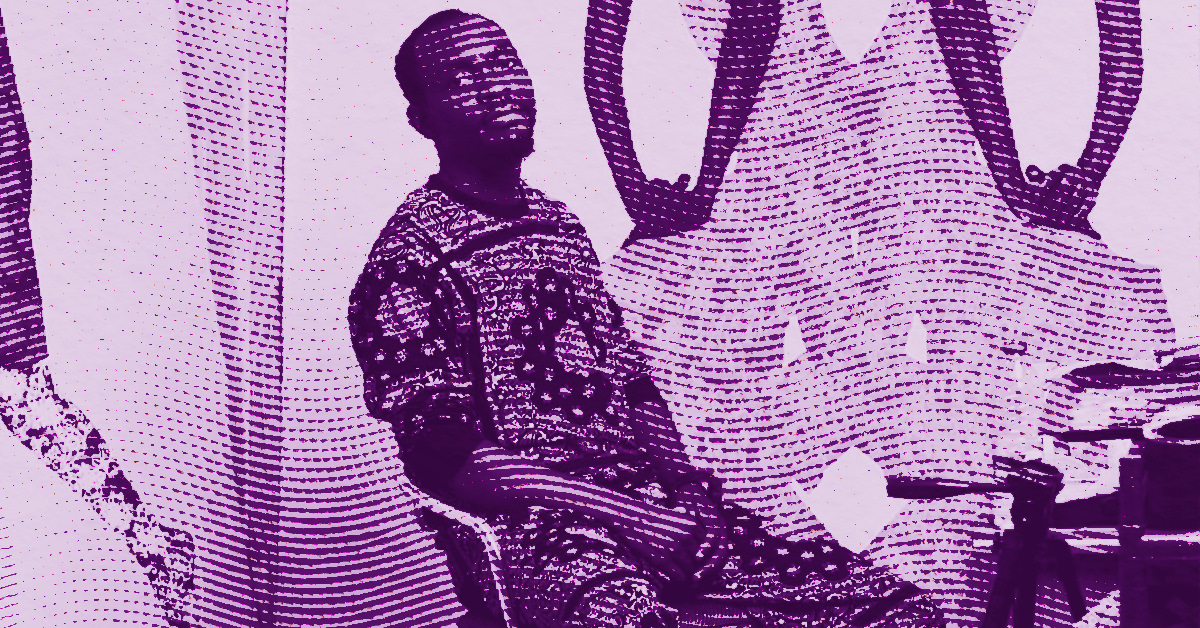Escuchadme bien, panda de snobs: aquí tenemos a un artista que, desde los talleres de Acra, reinventa el retrato negro con una audacia que debería avergonzaros de vuestras certidumbres blandas. Emmanuel Taku, nacido en 1986 en Ghana, dibuja en sus lienzos monumentales una contra-historia de la representación, un manifiesto visual que no os pide permiso para existir. Formado en el Ghanatta College of Art and Design entre 2005 y 2009, este hombre enseñó inicialmente dibujo figurativo antes de comprender que la enseñanza no sería suficiente para contener lo que tenía que decir. Lo que hacía falta era un lenguaje nuevo, una sintaxis plástica capaz de llevar la veneración de los cuerpos negros sin caer en las trampas convenidas de la conmemoración o el activismo ilustrativo.
La serie que impulsó a Taku en la escena internacional se titula “Temple of Blackness – It Takes Two”, producida durante su residencia inaugural en Noldor en 2020. El propio título constituye ya un gesto teórico: allí donde los museos occidentales durante mucho tiempo erigieron templos a la blancura, Taku construye sus propios altares. Sus figuras, envueltas en tejidos con motivos florales serigrafiados, posan simultáneamente como en las revistas de moda y en la estatuaria clásica. Sus ojos blancos, completamente desprovistos de pupilas, los transforman en semidioses. Este detalle formal, que el artista reivindica como una referencia a la película Man of Steel donde Superman manifiesta su poder mediante esta metamorfosis ocular, supera ampliamente el homenaje cinematográfico para tocar algo más profundo en las cosmogonías ghanesas.
La conexión con el cine de autor no es fortuita en Taku. Fue al escuchar al cineasta británico-ghanés John Akomfrah hablando de su experiencia como niño negro en los museos ingleses, a los que denominó “templos de la blancura” [1], cuando Taku encontró el concepto fundacional de su trabajo. Akomfrah, nacido en Acra en 1957 antes de emigrar a Gran Bretaña, cofundó el Black Audio Film Collective en 1982 y desarrolló a lo largo de su carrera una obra fílmica que cuestiona la memoria poscolonial, el desplazamiento diaspórico y las estructuras de poder inscritas en las instituciones culturales. Sus instalaciones de vídeo multicanal, como Vertigo Sea o Purple, entretejen archivos históricos e imágenes contemporáneas para crear ensayos visuales sobre la condición negra y la crisis ambiental.
Para Taku, esta formulación de Akomfrah, los museos como templos de la blancura, actuó como una revelación. Cristalizó lo que sentía confusamente: que los espacios culturales occidentales han funcionado históricamente como lugares de consagración de una cierta visión del mundo, una cierta estética, una cierta humanidad. Frente a esos templos, Taku erige los suyos. Pero, contrariamente a lo que una lectura superficial podría sugerir, no se trata de una simple inversión binaria. Los personajes de Taku no reemplazan una hegemonía por otra; proponen una modalidad diferente de presencia en el mundo. Sus poses no son triunfales en el sentido marcial del término; afirman una soberanía tranquila, una majestad que no necesita conquistar para afirmarse.
Esta dimensión arquitectónica del proyecto de Taku merece que se le preste atención. Al hablar de “templo”, el artista no se limita a una metáfora: convoca toda una tradición de pensamiento sobre el espacio sagrado, sobre el umbral entre lo profano y lo divino, sobre la función de los lugares donde se opera una transformación de la mirada. Los templos, en todas las culturas, son espacios de paso donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario. Al hacer de sus lienzos fragmentos de ese templo metafórico, Taku transforma el acto de mirar en un acto de devoción. El espectador ya no se encuentra en la posición del juez estético que evalúa una obra, sino en la del peregrino que penetra un espacio sagrado. Esta inversión de las relaciones de poder en la relación entre la obra y su público constituye quizá el aspecto más subversivo del trabajo de Taku.
El cine de Akomfrah y la pintura de Taku comparten también un enfoque estratificado de la imagen. En Akomfrah, las pantallas múltiples y la superposición de temporalidades crean una densidad visual que resiste la lectura lineal. En Taku, esta estratificación se produce por la acumulación de técnicas: acrílico, serigrafía, collage de periódicos, textiles. Las telas florales que visten sus figuras no son simples adornos; llevan una historia, la de la hermana costurera del artista, la de los intercambios comerciales entre India, Gran Bretaña y África, la de las identidades híbridas que se forjan en esas circulaciones. El motivo cachemir que Taku disfruta especialmente encarna esta complejidad: originario de Persia y de India, popularizado en Escocia, adoptado por los movimientos contraculturales occidentales, lleva en sí mismo el mapa de las apropiaciones y reapropiaciones culturales.
Pero hay algo más en la obra de Taku, algo más íntimo y más americano en su genealogía: la influencia del pensamiento positivo y del Nuevo Movimiento de Pensamiento tal como se desarrolló en los años 1920. El artista cita gustosamente The Secret of the Ages, obra publicada en 1926 por Robert Collier [2], como la que cambió su vida. Este libro, que se vendió en más de 300.000 ejemplares en vida de su autor, pertenece a esa tradición literaria del desarrollo personal que promete el acceso a un poder ilimitado mediante el dominio de la mente subconsciente. Collier, sobrino del fundador de la revista Collier’s Weekly, desarrolla una psicología de la abundancia basada en el deseo, la fe y la visualización.
Esta referencia podría sorprender. ¿Qué hace una obra así, a menudo criticada por su optimismo ingenuo y su individualismo desmedido, en la economía de una obra que se presenta como un proyecto de restitución colectiva de la dignidad? La respuesta se encuentra precisamente en la manera en que Taku rearticula las propuestas de Collier. Donde The Secret of the Ages se dirige a individuos aislados que buscan el éxito personal, Taku traslada esos principios a un registro comunitario y decolonial. La visualización se convierte en creación de imágenes contrahegemónicas; la fe en las propias posibilidades se transforma en afirmación de una belleza y un poder negros largamente negados; el poder del subconsciente pasa a ser la capacidad de reinventarse más allá de los guiones impuestos por la historia colonial.
El propio Taku lo explica en estos términos: “Si puedes pensarlo, entonces puedes conseguirlo” [3]. Esta frase, directamente inspirada en la retórica de Collier, adquiere en el artista una dimensión política que no tenía en el autor estadounidense. Pensar los cuerpos negros como entidades divinas, visualizarlos en poses de poder, envolverlos en telas suntuosas, es realizar esa transformación que Collier prometía: hacer que por el pensamiento suceda aquello que la realidad aún rechaza. El libro de 1926 y los lienzos de 2020 comparten esta convicción de que la imaginación no es simple fantasía, sino fuerza creativa capaz de remodelar la realidad.
Sin embargo, hay una diferencia: en Collier, la transformación sigue siendo individual y material; en Taku, es colectiva y simbólica. Las figuras del artista nunca están solas. Van por parejas, en grupos, formando configuraciones donde los cuerpos se entrelazan y responden unos a otros. Esta insistencia en la dualidad y la multiplicidad encuentra su fuente en un proverbio ghanés que Taku invoca regularmente: una escoba aislada se rompe fácilmente, pero unidas, las escobas se vuelven irrompibles. La consolidación, la sinergia, la unidad: eso es lo que buscan estas composiciones donde las siluetas antropomorfas se funden unas con otras, creando híbridos donde ya no se sabe muy bien dónde empieza un cuerpo y dónde termina otro.
Esta estética de la fusión contrasta con el hiperindividualismo del Nuevo Movimiento de Pensamiento estadounidense. Taku recupera la herramienta conceptual, el poder del pensamiento, la creación mediante visualización, pero lo reorienta hacia fines comunitarios. Sus templos no celebran héroes solitarios sino colectivos, solidaridades, alianzas. En eso, realiza una traducción cultural: el éxito personal se convierte en emancipación colectiva. Esta operación de desviación atestigua una inteligencia estratégica notable. En lugar de rechazar en bloque las herramientas conceptuales producidas por la cultura dominante estadounidense, Taku las adapta a sus propios fines.
Los lienzos monumentales del artista, algunos midiendo hasta 3 metros de ancho, imponen físicamente su presencia. No se dejan mirar distraídamente; exigen que uno se detenga frente a ellos, que alce la vista hacia esas figuras más grandes que la vida. Esta monumentalidad participa en la estrategia de inversión: donde los cuerpos negros han sido históricamente reducidos, objetivados, fragmentados, Taku los amplifica, los magnifica, los hace ineludibles. La serigrafía que adorna las ropas añade una dimensión ornamental que rechaza la sobriedad austera a menudo asociada al arte “serio”. Estos motivos florales exuberantes, estos colores saturados, este rechazo al ascetismo formal: todo ello constituye una afirmación alegre, casi insolente, del derecho a la belleza y a la suntuosidad.
Los coleccionistas no se han equivocado. En 2022, con cerca de un millón de euros en obras vendidas en subastas, Taku se convirtió en el tercer artista ghanés de su generación más exitoso en el mercado mundial. Un cuadro realizado durante la residencia Noldor estableció su récord personal en 250.000 euros en marzo de 2022. Estas cifras, que podrían parecer vulgares de mencionar en un análisis crítico, dicen algo importante: el mercado, a pesar de todos sus defectos, reconoce aquí la potencia de un trabajo que no hace concesiones. Taku no ha edulcorado su mensaje para agradar; al contrario, ha radicalizado sus posturas, y es precisamente esta intransigencia la que seduce.
Porque en el fondo, lo que propone Taku es una salida del régimen de representación compasiva que durante mucho tiempo caracterizó la manera en que el arte occidental abordaba los sujetos negros. Sus figuras no llaman ni a la piedad, ni a la solidaridad bienintencionada, ni a la indignación moral. No necesitan vuestra empatía. Se bastan a sí mismas, soberanas e inaccesibles en su esplendor sobrenatural. Esta inaccesibilidad, indicada por los ojos blancos ciegos que realmente no os miran, constituye una negación del pacto escópico habitual. Podéis contemplarlas, pero ellas no os contemplan a vosotros a cambio. Existen en una esfera paralela, la del templo que habitan, y vosotros os quedáis afuera, espectadores admitidos pero no invitados.
Esta posición estética se une finalmente a la de Akomfrah en sus instalaciones: crear espacios contemplativos donde el espectador occidental se encuentra descentralizado, donde su mirada ya no organiza el mundo. En las salas oscuras donde se despliegan los vídeos de Akomfrah, como ante los cuadros de Taku, se experimenta una alteridad que no se reduce, que no se explica, que simplemente se afirma. Es esa dignidad ontológica, esa presencia plena y entera, que ambos artistas, por medios diferentes, se esfuerzan en hacer visible. El cine de Akomfrah y la pintura de Taku forman así una constelación diaspórica ghanesa, un diálogo trasatlántico entre dos generaciones de artistas que rechazan ocupar los lugares que les fueron asignados.
Aquí no se trata de sucumbir a la tentación hagiográfica que acecha a toda crítica de arte cuando aborda cuestiones de representación y justicia. La obra de Taku tiene sus límites, sus zonas oscuras. Se podría cuestionar la permanencia de la figura humana cuando tantos artistas contemporáneos exploran la abstracción o la instalación. También se podría cuestionar la relativa uniformidad formal de una producción que, serie tras serie, repite las mismas opciones compositivas. Pero estas reservas pesan poco frente a la evidencia de una necesidad: estas imágenes faltaban, y ahora existen. Ocupan las galerías de Bruselas, de Nueva York y de Hong Kong. Se intercambian en las salas de venta. Entran en las colecciones museísticas. Producen lo que Taku había visualizado, siguiendo así los preceptos de Collier: transforman lo posible en real.
El templo que construye Emmanuel Taku no es un monumento estático; es una obra en curso, una arquitectura siempre en devenir. Cada nuevo cuadro añade una piedra al edificio, amplía el espacio sagrado, acoge nuevas figuras en el panteón. Y con ello, transforma imperceptiblemente el paisaje del arte contemporáneo, desplaza las líneas, hace un poco más difícil mantener las antiguas jerarquías. Esa paciencia estratégica, esa confianza en el poder acumulativo de las imágenes, es lo que hace de Taku no un iconoclasta estruendoso sino un constructor obstinado. No destruye los templos de la blancura; erige pacientemente, metódicamente, los suyos, sabiendo que su mera existencia basta para cuestionar la hegemonía de los primeros. Quizás esa sea la lección más valiosa que se pueda extraer de esta obra: que la contra-historia se escribe menos en la confrontación frontal que en la construcción paciente de alternativas visuales, en la obstinación por hacer existir aquello que no tenía derecho a la ciudadanía. Y que esa existencia, una vez establecida, se vuelve irreversible.
- John Akomfrah, referencia mencionada por Emmanuel Taku durante su entrevista con Gideon Appah para la Noldor Residency, 2020, relativa a los museos como “temples of whiteness”.
- Robert Collier, The Secret of the Ages, Robert Collier Publications, 1926.
- Emmanuel Taku, entrevista con Fashion Week Daily, 2021.