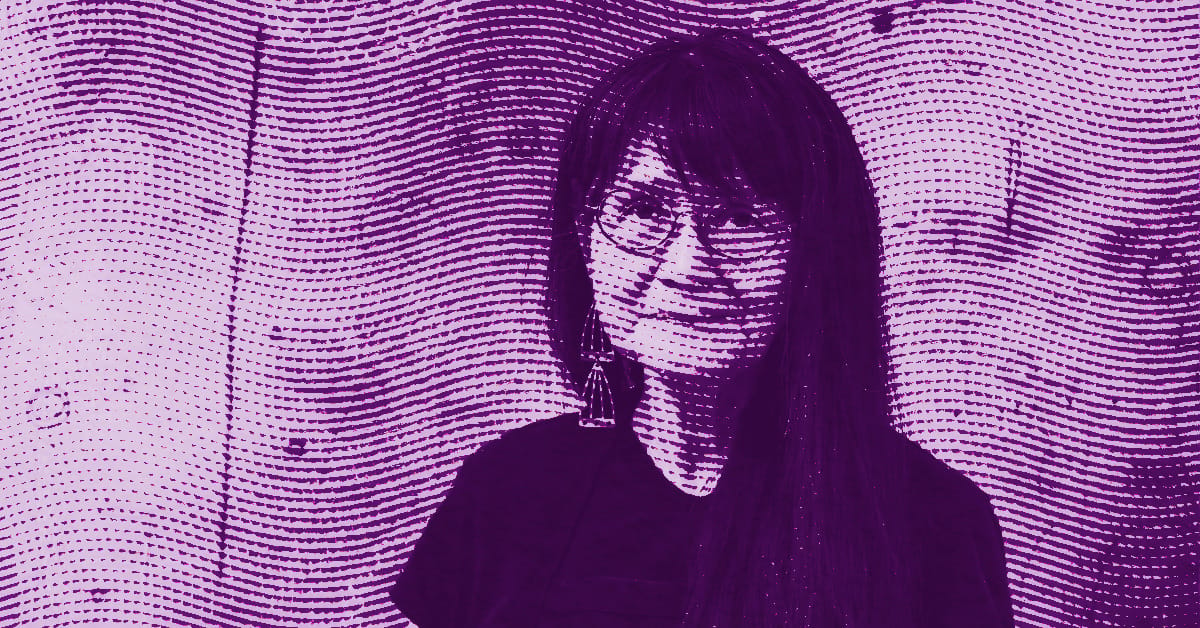Escuchadme bien, panda de snobs : Emmi Whitehorse pinta como sus antepasados tejían, con esa paciencia minuciosa que transforma los hilos coloreados en cartografías espirituales. Desde hace más de cuarenta años, esta mujer miembro de la Nación Navajo compone sinfonías visuales donde la naturaleza se revela en su desnudez más íntima, lejos de las convenciones pictóricas occidentales que aún pretenden definir qué es o qué no es el arte contemporáneo.
Nacida en 1956 en Crownpoint, Nuevo México, Whitehorse pertenece a esa generación de artistas indígenas que rechazaron las asignaciones identitarias para inventar su propio lenguaje plástico. Su formación en la Universidad de Nuevo México, donde obtiene sucesivamente un título en pintura y luego una maestría en grabado, la confronta desde el principio con esa tensión fundamental entre herencia cultural y modernidad artística. Pero a diferencia de sus contemporáneos que optan por la denuncia o la reapropiación polémica, Whitehorse elige el camino de la inmersión contemplativa.
La arquitectura de la impermanencia
La obra de Whitehorse se despliega según una lógica que evoca irresistiblemente la arquitectura gótica en su concepción del espacio sagrado. Como los constructores de catedrales que buscaban materializar lo invisible divino, la artista navajo construye sus composiciones según una geometría espiritual donde cada elemento participa de un equilibrio cósmico. Sus lienzos revelan esa misma aspiración vertical, esa misma búsqueda de transcendencia que se encuentra en las bóvedas de Chartres o los rosetones de Notre-Dame. Pero donde el arte gótico se eleva hacia un Dios cristiano, Whitehorse desciende hacia las profundidades telúricas de su tierra ancestral.
Esta afinidad con la arquitectura religiosa medieval no es fortuita. Las pinturas de Whitehorse funcionan como espacios litúrgicos donde el espectador es invitado a una forma de recogimiento estético. Sus composiciones abstractas, atravesadas por signos y símbolos flotantes, recuerdan esos manuscritos iluminados donde el texto sagrado se mezcla con marginalia ornamentales. Cada obra se convierte en un libro de horas contemporáneo, un breviario visual que ordena el caos del mundo según los ritmos cósmicos navajos.
La artista procede por acumulaciones sucesivas, superponiendo las capas pictóricas como los maestros vidrieros ensamblaban sus vitrales policromados. Esta técnica de estratificación crea una profundidad óptica que evoca los juegos de luz filtrada de los grandes edificios religiosos. En sus recientes obras expuestas en la Bienal de Venecia 2024, particularmente “Typography of Standing Ruins #3”, Whitehorse lleva esa analogía arquitectónica hasta su límite conceptual: sus “ruinas de pie” sugieren esos vestigios de capillas abandonadas donde la naturaleza retoma sus derechos, donde el arte humano vuelve a su sustrato orgánico.
Pero Whitehorse no se limita a imitar la estética gótica. Ella subvierte la lógica teológica para sustituirla por una cosmogonía autóctona donde prima la horizontalidad sobre la verticalidad, donde la inmanencia suplanta la encarnación. Sus “catedrales” son praderas, sus “naves” cañones, sus “bóvedas” cielos infinitos del Suroeste americano. Esta inversión paradigmática constituye uno de los aspectos más subversivos de su trabajo: desmonta silenciosamente la hegemonía espiritual occidental oponiéndole una espiritualidad que se nutre de las fuentes precristianas de la humanidad.
La arquitectura se convierte en Whitehorse en una metáfora de la memoria cultural. Como esos monumentos góticos que llevan en sí la huella de todas sus remodelaciones sucesivas, sus lienzos conservan la memoria estratificada de la tierra navajo. Cada capa pictórica equivale a una época geológica, cada símbolo a un evento histórico inscrito en el paisaje. Esta concepción en estratos de la pintura hace de Whitehorse una arqueóloga de lo sensible, una exploradora de almas que desentierra las verdades ocultas bajo los sedimentos de la colonización.
La luz juega en sus obras el mismo papel estructurador que en el arte gótico: revela, jerarquiza, santifica. Pero mientras que la luz gótica desciende del cielo hacia la tierra, la de Whitehorse irradia desde las profundidades geológicas para bañar sus composiciones con una fosforescencia mineral. Esta inversión de la fuente luminosa traduce perfectamente la diferencia entre una espiritualidad de la elevación y una espiritualidad del arraigo.
La alquimia de la poesía americana
Si la arquitectura gótica proporciona a Whitehorse su vocabulario espacial, es en la poesía americana donde encuentra su ritmo temporal. Sus composiciones evocan irresistiblemente la prosodia de Walt Whitman, esa cadencia amplia y respirada que abraza las vastas extensiones del continente americano. Como el autor de “Hojas de hierba”, Whitehorse practica una estética del inventario cósmico donde cada elemento natural encuentra su lugar en una sinfonía global.
Esta filiación poética supera la simple analogía estilística para llegar a los fundamentos filosóficos de la creación artística. Whitman revolucionó la poesía americana abandonando las formas métricas heredadas de Europa para inventar un verso libre que abraza los ritmos naturales de la palabra y del paisaje. Igualmente, Whitehorse libera la pintura autóctona de los cánones estéticos impuestos por el arte occidental para recuperar esa organicidad primitiva que hace del arte una prolongación de la naturaleza más que una imitación.
La noción whitmaniana del “Yo cósmico” encuentra en Whitehorse su traducción plástica. Sus autorretratos abstractos de la serie “Self Surrender” revelan un sujeto artístico que se disuelve en la naturaleza circundante para regenerarse mejor en ella. Esta disolución del yo individual en el gran Todo cósmico recuerda los éxtasis panteístas de Whitman, esos momentos en que el poeta se siente “atravesado” por la energía universal. En Whitehorse, esta fusión opera por mediación del color: sus amarillos incandescentes, sus azules abismales, sus rojos telúricos funcionan como vectores de comunión mística con las fuerzas elementales.
La propia técnica de Whitehorse evoca la escritura whitmaniana por su carácter procesual y generativo. Como Whitman, que no cesaba de reescribir y aumentar sus “Hojas de hierba”, la artista navajo procede por retomadas y variaciones infinitas sobre los mismos motivos orgánicos. Sus semillas, sus pólenes, sus filamentos vegetales se metamorfosean de un lienzo a otro según una lógica evolutiva que imita los ciclos naturales de crecimiento y regeneración.
Esta poética de la variación perpetua inscribe la obra de Whitehorse en la gran tradición de la poesía oral indígena, donde cada recitación actualiza el mito según las circunstancias de la enunciación. Sus pinturas funcionan como poemas visuales que se reinventan en cada mirada, revelando asociaciones inéditas según el estado de ánimo del espectador y las condiciones de iluminación de la exposición.
La influencia de la poesía americana también se refleja en la concepción del tiempo en Whitehorse. Como en Whitman o Emily Dickinson, el tiempo no es lineal sino cíclico, marcado por los ritmos biológicos y cósmicos más que por la historia humana. Sus obras recientes de la serie “Sanctum”, pintadas durante la pandemia, revelan esta temporalidad alternativa donde el aislamiento social se convierte en la ocasión de una reconexión con los ritmos fundamentales de la existencia [1].
Esta concepción poética del tiempo explica por qué Whitehorse rechaza toda orientación definitiva para sus lienzos, girándolos constantemente durante el proceso creativo. Esta rotación permanente imita los ciclos estacionales y diurnos que estructuran la experiencia temporal indígena. Cada posición del lienzo revela un aspecto diferente de la realidad representada, como esos poemas de Dickinson que cambian de sentido según el énfasis puesto en tal o cual verso.
La revelación del microcosmos
“Mis pinturas cuentan la historia de conocer la tierra en el tiempo, de estar completamente, microcósmicamente en un lugar” [2], confiesa Whitehorse en una de sus pocas entrevistas. Esta fórmula condensa la esencia de su enfoque artístico: revelar la infinitud de lo pequeño, mostrar la invisible proliferación de la vida elemental que anima cada parcela de territorio. Sus composiciones funcionan como microscopios poéticos que amplían lo imperceptible hasta convertirlo en una epifanía visual.
Esta estética del microcosmos tiene sus raíces en la infancia de la artista, pasada cuidando ovejas en las extensiones desérticas de Nuevo México. Esta soledad temprana agudizó su percepción de las mínimas variaciones luminosas, los micromovimientos de la vegetación, todos esos fenómenos tenues que habitualmente escapan a la atención humana. Sus obras traducen esta hipersensibilidad sensorial a un lenguaje plástico de extrema sutileza, donde cada matiz cromático corresponde a una sensación particular.
El trabajo de Whitehorse revela un conocimiento íntimo de los ecosistemas del suroeste estadounidense que va mucho más allá de la observación superficial del turista o incluso del propietario de rancho. Sus referencias a las plantas endémicas, “Ice Plant XIV”, “Needle and Thread Grass III” y “Prickly Green II”, evidencian una familiaridad casi científica con la flora local. Pero esta precisión botánica se complementa con una dimensión espiritual que convierte a cada especie vegetal en un actor del drama cósmico navajo.
La filosofía del hózhó, central en la cosmología navajo, encuentra en el arte de Whitehorse su traducción plástica más lograda. Este concepto, intraducible en nuestro idioma, designa la armonía dinámica que enlaza a todos los seres vivos en una red de interdependencias sutiles. Whitehorse materializa esta visión holística mediante su técnica de la superposición: sus diferentes capas pictóricas interactúan según una lógica ecosistémica donde cada elemento influye y modifica a todos los demás.
Este enfoque sistémico de la pintura hace de Whitehorse una pionera del arte ecológico contemporáneo. Mucho antes de que la crisis climática sensibilizara al mundo artístico sobre las cuestiones medioambientales, ella desarrollaba un lenguaje plástico capaz de hacer visible la interconexión de todos los fenómenos naturales. Sus obras funcionan como modelos reducidos de la biosfera, ecosistemas pictóricos donde se experimentan nuevas relaciones entre el ser humano y su entorno.
Esta dimensión ecológica adquiere una resonancia particular en el contexto actual de la sexta extinción masiva. Los frágiles equilibrios que revelan los lienzos de Whitehorse nos recuerdan la precariedad de nuestro mundo natural y la urgencia de inventar nuevos modos de convivencia con las demás especies. Su arte se convierte así en un alegato silencioso por el reconocimiento de la dignidad intrínseca de lo vivo, más allá de su utilidad para la especie humana.
Hacia una síntesis crítica
La obra de Emmi Whitehorse resiste las categorizaciones apresuradas que quisieran encasillarla en el gueto del “arte autóctono” o anexionarla a la corriente dominante de la abstracción contemporánea. Su singularidad radica precisamente en esta capacidad de síntesis que hace dialogar las tradiciones plásticas más diversas sin jerarquizarlas ni oponerlas entre sí. Ella demuestra con el ejemplo que es posible ser radicalmente moderna sin renegar de sus raíces culturales, innovar sin iconoclastia.
Esta posición de equilibrista hace de Whitehorse una figura emblemática de la postmodernidad artística, entendida no como una corriente estética particular sino como una actitud crítica que rechaza las grandes narrativas unificadoras de la modernidad occidental. Su arte propone una alternativa al universalismo abstracto de la Escuela de Nueva York oponiéndole un particularismo concreto que no excluye la comunicación intercultural.
El reconocimiento internacional que ahora disfruta Whitehorse, su inclusión en la Bienal de Venecia 2024 y sus exposiciones en los museos más grandes de Estados Unidos, testifican esta evolución del gusto contemporáneo hacia estéticas más inclusivas y menos eurocéntricas. Pero esta consagración institucional no debe hacer olvidar la dimensión subversiva de su trabajo, su cuestionamiento silencioso de las jerarquías culturales establecidas.
Porque el arte de Whitehorse opera una revolución copernicana en nuestra relación con el paisaje y la naturaleza. Donde la tradición pictórica occidental impone su punto de vista antropocéntrico, ella sustituye una visión ecocéntrica que desplaza al ser humano de su posición dominante para reintegrarlo en la comunidad de los seres vivos. Esta descentralización ontológica constituye quizás la aportación más valiosa de su obra al arte contemporáneo: enseñarnos a ver el mundo de otra forma que no sea a través del prisma de nuestras proyecciones narcisistas.
El legado de Whitehorse se mide menos por la influencia estilística que podría ejercer sobre la joven generación y más por su capacidad de abrir nuevos territorios a la experiencia estética. Al revelar la belleza de lo infinitesimal, al dar forma plástica a las intuiciones espirituales de su cultura originaria, al inventar un lenguaje abstracto capaz de expresar lo invisible, enriquece nuestro vocabulario perceptual y nos vuelve más sensibles a las sutilezas del mundo natural.
Esta educación de la mirada constituye un desafío político mayor en el momento en que la humanidad debe reinventar sus relaciones con la biosfera. El arte de Whitehorse nos prepara para esta mutación necesaria cultivando esa atención flotante, esa disponibilidad contemplativa que permite percibir la vida bajo todas sus formas. Nos recuerda que el arte no es solo un entretenimiento estético sino un instrumento de conocimiento y de regeneración espiritual.
En un mundo saturado de imágenes espectaculares y emociones falsas, las pinturas de Whitehorse ofrecen un refugio de silencio y autenticidad. Nos invitan a recuperar esa lentitud perceptiva, esa paciencia meditativa que permite acceder a las verdades esenciales. Nos enseñan que el arte verdadero no se limita a representar la realidad, sino que la revela en su dimensión sagrada, reconciliándonos con el misterio fundamental de la existencia.
La obra de Emmi Whitehorse constituye un valioso antídoto contra la desmitificación del mundo contemporáneo. Al devolver a la naturaleza su dimensión sagrada, al revelar la poesía oculta de los fenómenos más humildes, nos ayuda a reencantar nuestra relación con lo real. Su arte nos recuerda que no somos sólo consumidores de imágenes, sino participantes en el gran diálogo cósmico que une a todos los seres en una misma comunidad de destino. Esta lección de sabiduría, impartida por una mujer que ha sabido preservar las intuiciones ancestrales de su pueblo al mismo tiempo que las actualiza en el lenguaje del arte contemporáneo, resuena como un mensaje de esperanza en nuestra época turbulenta.
- Michael Abatemarco, “Depth of Field: Artist Emmi Whitehorse”, The Santa Fe New Mexican, 8 de enero de 2021
- Elisa Carollo, “Navajo Artist Emmi Whitehorse’s Symbolic Landscapes Offer a Path to Reconnection With Nature”, Observer, octubre de 2024