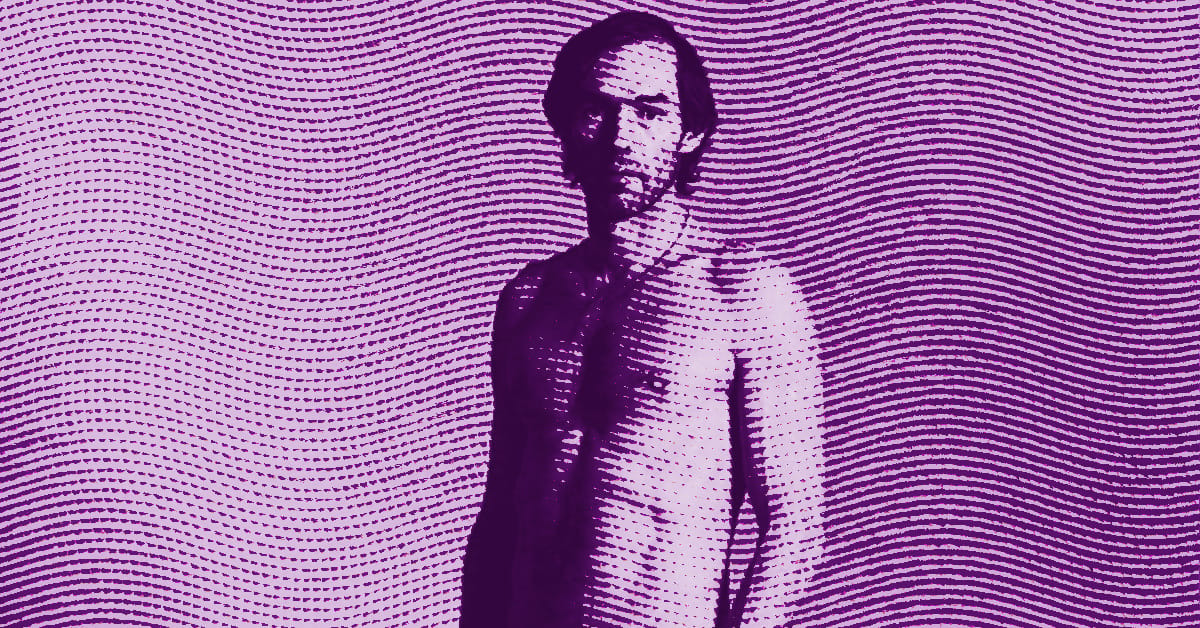Escuchadme bien, panda de snobs: mientras vosotros os extasiáis ante vuestros Avedon y vuestros Mapplethorpe, habéis perdido lo esencial. Peter Hujar, fotógrafo estadounidense fallecido de sida en 1987, capturó algo que vuestros favoritos del mercado del arte nunca supieron captar. Donde Mapplethorpe esculpía cuerpos en mármol conceptual, reduciendo a sus sujetos a formas abstractas y sus rostros a máscaras, Hujar abrazaba la irreductible humanidad de cada ser. Su fotografía no era un acto de posesión sino de revelación mutua, un pacto silencioso entre el objetivo y la mirada.
Este fotógrafo estadounidense de origen ucraniano, criado por sus abuelos en una granja de New Jersey antes de ser arrancado a los trece años de esa relativa tranquilidad para unirse al infierno de un apartamento neoyorquino de una sola habitación con una madre violenta, nunca buscó el reconocimiento fácil. Vivía en un loft encima del Eden Theater en el East Village, transformando ese espacio deteriorado en un santuario creativo donde todos pasaban. Su trabajo permaneció marginal durante su vida, pero desde entonces, la historia le hace justicia. Las instituciones majeurs adquieren ahora sus obras por cientos: la Morgan Library, el Metropolitan Museum, la Tate Modern. Pero este entusiasmo tardío plantea una pregunta incómoda: ¿por qué hemos tardado cuarenta años en entender?
El cuerpo como texto literario
La relación entre Hujar y la literatura no es simple casualidad biográfica. Susan Sontag, esa intelectual temible que aterrorizaba el medio cultural neoyorquino con su aguda inteligencia, le confió la introducción de su único libro publicado en vida, “Portraits in Life and Death” en 1976 [1]. Esta alianza no era trivial. Sontag buscaba en la fotografía lo que exploraba en sus ensayos: la tensión entre superficie y profundidad, entre representación y verdad. Sus teorías sobre la fotografía, desarrolladas en “On Photography”, encontraban en Hujar una encarnación paradójica. Donde Sontag proclamaba que la fotografía “convierte todo el mundo en un cementerio” [1], Hujar demostraba que cada imagen podía ser simultáneamente una celebración de la vida y una meditación sobre la muerte.
Los escritores pueblan su obra como las figuras de una novela coral. William S. Burroughs, ese junkie literario que reinventó la narración con sus recortes, posa para Hujar con la misma presencia inquietante que infundía a sus textos. Fran Lebowitz, cronista cáustica del Nueva York de los años 1970, aparece en su cama, envuelta en sábanas de lunares, capturada en esa intimidad que caracteriza la escritura autobiográfica. Vince Aletti, crítico cultural, visitaba a Hujar no solo para charlar sino para usar su ducha [2], detalle prosaico que dice mucho de la porosidad entre vida y creación artística. Estos retratos no son simples documentos. Funcionan como relatos visuales, cada uno contando una historia completa en una sola imagen.
La construcción narrativa en Hujar toma prestadas las técnicas literarias del siglo XX. Sus secuencias fotográficas, especialmente las expuestas en la Gracie Mansion Gallery en 1986, operaban como montajes al estilo Eisenstein o collages modernistas [3]. Una vaca rumiando su paja se enfrenta al actor británico David Warrilow fotografiado desnudo. El retrato de Jackie Curtis muerto en su ataúd se yuxtapone con un paisaje de Nueva Jersey y una drag queen exhibiendo su muslo tatuado. Diana Vreeland, ícono de la moda, convive con un primer plano de los pies de la artista australiana Vali Myers y un vertedero en Queens. Esta yuxtaposición rechaza la jerarquía cultural tradicional, proponiendo una democracia visual donde cada sujeto merece la misma atención formal.
La influencia de la Beat Generation atraviesa su trabajo. Allen Ginsberg, fotografiado por Hujar en 1974, se niega a entregarse a la cámara, refunfuñando y resistiéndose [2]. Esta tensión entre fotógrafo y sujeto evoca la relación compleja entre el escritor y su materia prima. Hujar buscaba lo que Ginsberg buscaba en “Howl”: una verdad cruda, no filtrada, a veces incómoda. Como relata uno de sus modelos, Hujar exigía “una honestidad ardiente, cegadora, dirigida hacia el objetivo. No comedia. No pose. No falsedad”. Esta exigencia ética recuerda el imperativo literario del testimonio sincero.
El escritor y activista David Wojnarowicz, que se convirtió en su amante y luego en su protegido en 1981, encarna esta fusión entre literatura y fotografía. Wojnarowicz escribía con la misma urgencia desesperada con la que Hujar fotografiaba. Sus textos, crudos y políticos, encontraban su equivalente visual en las imágenes que Hujar hacía de él. El retrato “David Wojnarowicz with a Snake” de 1981 captura algo indescriptible: una vulnerabilidad salvaje, una ternura amenazante. Después de la muerte de Hujar, Wojnarowicz fotografió su rostro, sus manos y sus pies en la habitación del hospital, creando un tríptico que funciona como un poema elegíaco. Esta reciprocidad, este intercambio constante entre ver y ser visto, entre escribir y ser escrito, define la práctica de Hujar.
El concepto de revelación, central en su enfoque, posee una dimensión literaria. Revelar, en fotografía, es el proceso químico que hace aparecer la imagen latente. Revelar, en literatura, es desvelar lo que estaba oculto. Hujar operaba en ambos niveles simultáneamente. Sus sujetos debían revelarse psicológicamente mientras él revelaba técnicamente la imagen en su cuarto oscuro. Este doble significado no era metafórico sino literal. Pasaba horas en su laboratorio manipulando contrastes y gradaciones, creando copias de una belleza formal asombrosa, esos tonos en blanco y negro exquisitos que se convirtieron en su firma.
Su libro “Portraits in Life and Death” funciona como un conjunto de relatos donde cada imagen dialoga con las otras. Los retratos de sus amigos, Sontag, Lebowitz, Aletti, John Waters y la drag queen Divine, alternan con las fotografías de cadáveres de las catacumbas de Palermo que había tomado en 1963. Esta estructura narrativa crea un memento mori contemporáneo, recordando la tradición literaria de las meditaciones sobre la mortalidad. Pero donde la vanitas barroca usaba calaveras y relojes de arena, Hujar yuxtapone la vitalidad de sus amigos vivos con la elegancia macabra de los muertos sicilianos.
La coreografía del cuerpo inmóvil
La danza impregna toda la obra de Hujar, incluso cuando sus sujetos permanecen perfectamente inmóviles. Esta aparente contradicción revela su profunda comprensión del movimiento como potencialidad más que como acción. Bruce de Sainte Croix, bailarín al que fotografió desnudo en 1976, encarna esta tensión. Los tres retratos de Sainte Croix constituyen una secuencia coreográfica condensada: tensión, relajación, éxtasis. En el más famoso, el bailarín está sentado, con los ojos bajos, su mano derecha agarrando su sexo en erección. Esta imagen, a menudo calificada de orgásmica, trasciende la pornografía por su composición rigurosa y su conmovedora honestidad.
A diferencia de Mapplethorpe, que nunca mostró el orgasmo ni la eyaculación en sus fotografías editadas, Hujar no evitaba esos momentos de vulnerabilidad absoluta. La serie “Orgasmic Man” marca una diferencia estructural importante entre los dos fotógrafos. Donde Mapplethorpe buscaba la perfección escultórica, Hujar capturaba el instante en que el cuerpo escapa a todo control. Esta pérdida de control, esta sumisión al placer o al dolor, constituye la esencia misma de la danza moderna. Los bailarines con los que Hujar trabajaba pertenecían a esa generación post-Cunningham que rechazaba la virtuosidad gratuita en favor de una autenticidad corporal.
Sus retratos de bailarines entre bastidores revelan ese momento liminal entre el ser ordinario y el ser performativo. Charles Ludlam como Camille, con su escote que revela un vello pectoral bajo las lentejuelas, sintetiza los géneros como la danza contemporánea sintetiza las técnicas. Esa fluidez, esa capacidad para deslizarse entre identidades, refleja la filosofía del Judson Dance Theater y de los coreógrafos que revolucionaron la danza neoyorquina en los años 1960. Yvonne Rainer, Trisha Brown, Steve Paxton exploraban el movimiento cotidiano como material coreográfico. Hujar fotografiaba esa cotidianidad con la misma atención con la que un coreógrafo descompone un gesto banal.
La serie fotográfica “Angels of Light” muestra a bailarines-performers drag después de sus espectáculos psicodélicos, con lentejuelas aún pegadas en sus barbas. Esta compañía, fundada por miembros disidentes de los Cockettes, creaba performances totales donde danza, teatro y happening se fusionaban. Hujar capturaba no el espectáculo en sí, sino su después, ese momento de regreso a la realidad que paradójicamente revela la verdad de la performance. Los cuerpos cansados, el maquillaje que se corre, el agotamiento post-show: esa es la verdadera danza, la que cuesta al cuerpo.
Vali Myers, artista y bailarina australiana a la que Hujar fotografió los pies tatuados en primer plano, encarnaba esa visión de la danza como inscripción corporal. Sus tatuajes, sus escarificaciones, transformaban su cuerpo en partitura viva. Cada marca contaba un movimiento, una historia, un dolor superado. Hujar comprendía que la danza no se limita al movimiento visible. Persiste en la memoria muscular, en las cicatrices, en la forma en que un bailarín habita su cuerpo incluso en reposo.
Sus desnudos masculinos, a menudo contorsionados, funcionan como estudios coreográficos. Gary Schneider, el fotógrafo que se convirtió en amigo y que hoy imprime sus obras, se dobla en dos, una pierna pasada por encima de su cabeza inclinada. Daniel Schock se inclina para chuparse el dedo del pie. Estas posiciones angulosas e incómodas no son ni sensuales ni graciosas en el sentido convencional. Exploran los límites de la flexibilidad corporal, probando lo que un cuerpo puede hacer. Esta investigación sistemática de las posibilidades corporales pertenece a la tradición de la danza experimental.
La recurrencia de la posición tumbada en sus retratos evoca el descanso del bailarín, ese momento en que el cuerpo horizontal se recupera del esfuerzo vertical. Cookie Mueller, inmortalizada por Nan Goldin y Hujar, nos mira desafiante desde su cama. Esta mirada directa contradice la pasividad de la postura. Es la mirada de un cuerpo que conoce su poder y elige temporalmente el descanso. La danza no existe solo en el movimiento sino en la alternancia entre tensión y relajación, entre actividad y reposo.
Los paisajes urbanos de Hujar poseen su propia coreografía. Las escaleras deterioradas del Canal Street Pier, los muelles donde ligaban los hombres, las ruinas de edificios abandonados: estos espacios vacíos llevan la huella de movimientos pasados. Como un escenario tras la representación, conservan la impresión de los cuerpos que los han atravesado. Esta atención a los espacios post-performance, a los lugares habitados por la ausencia, recuerda a las instalaciones de danza contemporánea que usan el vídeo y la fotografía para capturar lo efímero.
Su fascinación por los animales también se inscribe en una reflexión sobre el movimiento natural. La vaca detrás de los alambres de púas, que él calificaba de autorretrato, posee una gracia contemplativa. Los caballos que fotografió desprenden una potencia contenida. La gaviota muerta, puesta por Wojnarowicz para el objetivo de Hujar en 1985, mantiene incluso en la muerte una elegancia aérea. Estos animales enseñan una lección coreográfica: el movimiento auténtico no puede ser simulado, emana de una necesidad interior.
Persistencias
La obra de Hujar resiste las categorías cómodas que el mercado del arte y la institución museística quisieran imponerle. Quieren convertirlo en el cronista de una época pasada, el documentalista de un Nueva York sumergido por la gentrificación y diezmado por el sida. Sería demasiado simple. Sus fotografías no documentan, interrogan. Plantean preguntas sobre lo que significa ver y ser visto, sobre la distancia mínima necesaria entre uno mismo y el otro para que un encuentro auténtico suceda.
El reconocimiento tardío que hoy recibe revela nuestra propia ceguera y transformación. Durante cuarenta años, el mundo del arte consideró a Hujar marginal, difícil, poco comercial. Su personalidad intransigente, su rechazo a halagar el mercado garantizaban su oscuridad [4]. Pero esa marginalidad era precisamente su fuerza. Libre de los compromisos que impone la fama, desarrolló una visión singular, irreductible a las tendencias del momento. Sus fotografías no se parecen a nada más porque nunca buscaron parecerse a nada.
El tríptico que Wojnarowicz realizó al lado de Hujar moribundo cierra un círculo: el fotógrafo se convierte en fotografiado, el que mira se vuelve mirado. Esta reversibilidad final sugiere que toda la empresa fotográfica de Hujar consistía menos en capturar a otros que en crear las condiciones de una reciprocidad. Sus sujetos lo miraban tanto como él los miraba. Esta doble atención, este pacto silencioso, explica la intensidad particular de sus retratos. No basta con mirar un retrato de Hujar, se es mirado a cambio.
La exposición el invierno pasado en Raven Row en Londres, y las numerosas retrospectivas en los últimos años en la fundación MAPFRE en Barcelona [3], en la Morgan Library en Nueva York y en el museo Jeu de Paume en París, atestiguan un cambio en nuestra forma de ver. Aprendemos lentamente lo que Hujar sabía por instinto: que la dignidad no se confiere por el estatus social sino por la atención formal que se presta a cada existencia singular. Sus drag queens poseen la nobleza de los príncipes del Renacimiento. Sus perros tienen la prestancia de los leones heráldicos. Sus paisajes urbanos deteriorados rivalizan con las ruinas románticas.
Mirar a Hujar hoy es medir lo que hemos perdido y lo que persiste a pesar de todo. El Nueva York que fotografiaba ya no existe. La mayoría de las personas que retrató han muerto. Pero algo permanece en estas imágenes, una cualidad de atención y presencia que desafía el tiempo. Sus fotografías nos enseñan que es posible mirar sin dominar, revelar sin traicionar, amar sin poseer. En nuestra época saturada de imágenes desechables, esta lección ética y estética se vuelve más urgente que nunca.
- Susan Sontag, introducción a Peter Hujar, Portraits in Life and Death, Da Capo Press, Nueva York, 1976
- Linda Rosenkrantz, Peter Hujar’s Day, Magic Hour Press, 2022
- Joel Smith, Peter Hujar, Speed of Life, Fundación Mapfre y Aperture, 2017
- Vince Aletti, texto del catálogo Peter Hujar: Lost Downtown, Pace/MacGill Gallery y Steidl, 2016