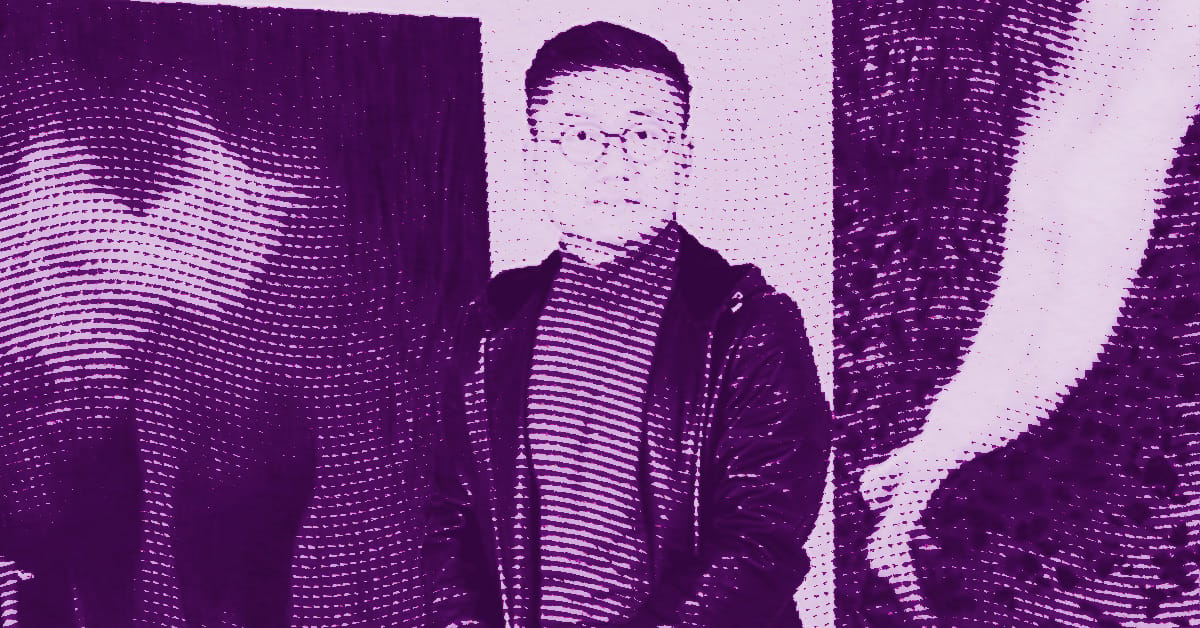Escuchadme bien, panda de snobs: mientras os maravilláis con las últimas instalaciones conceptuales que transforman las galerías en salas de espera de aeropuerto, un pintor chino establecido en París desde hace veinte años teje pacientemente una obra que cuestiona la existencia con una agudeza que debería haceros sonrojar de vuestras certezas. Xie Lei acaba de ganar el Premio Marcel Duchamp 2025, y esta coronación no es casualidad: recompensa una práctica pictórica que examina los abismos de la ambigüedad humana con una rigurosidad intelectual que pocos se atreven a reivindicar aún en el panorama artístico contemporáneo.
Nacido en Huainan en 1983, formado en la Escuela de Bellas Artes de Pekín y luego en París, donde defendió el primer doctorado en práctica plástica de la institución parisina, Xie Lei pertenece a esa línea de artistas que nunca renunciaron al medio pictórico a pesar de las sirenas del arte conceptual. Su doctorado se tituló “Entre chien et loup : Poétique de l’étrange pour un peintre d’aujourd’hui”, fórmula que resume admirablemente su proyecto artístico. Porque es precisamente en esa hora incierta, ese instante en el que el día pasa a la noche sin saber exactamente dónde se sitúa la frontera, donde se encuentra toda la potencia de su trabajo.
Para el Premio Marcel Duchamp 2025, Xie Lei presentó siete lienzos monumentales de un verde fosforescente donde cuerpos espectrales parecen flotar en un líquido amniótico cósmico. ¿Caída libre o ascensión? El pintor se niega a decidir, prefiriendo mantener sus figuras en ese estado de ingravidez metafísica que caracteriza su obra. Las siluetas, deliberadamente difusas y carentes de rasgos identificables, irradian una luz casi sobrenatural dentro de un decorado vegetal que evoca tanto las profundidades marinas como los bosques nocturnos. Esta indeterminación no es pereza formal sino un proyecto estético reivindicado: al negarse a fijar la identidad, el género o incluso la humanidad completa de sus figuras, Xie Lei abre un espacio de proyección universal.
La literatura francesa ha nutrido su imaginación de manera determinante. Entre sus referencias principales figura Albert Camus, cuyo primer libro inacabado “La muerte feliz” (1971) [1] dio título a una reciente exposición personal en Semiose en 2025. Este oxímoron camusiano (¿cómo se puede estar a la vez muerto y feliz?) resuena profundamente con la aproximación pictórica de Xie Lei. En esta novela escrita entre 1936 y 1938 pero abandonada por el propio Camus, el personaje Patrice Mersault busca desesperadamente la felicidad, incluso cometiendo un asesinato para apropiarse del dinero que le permitirá vivir plenamente. Esta búsqueda existencial termina con una aceptación serena de la muerte, en una fusión con la naturaleza mediterránea que prefigura los temas de El extranjero.
Xie Lei se apropia de esta tensión entre la vida y la muerte, ese momento suspendido en que Mersault, enfermo y lúcido, acepta su destino con una forma de euforia trágica. Sus pinturas cultivan exactamente esa zona de indecidibilidad: ¿los cuerpos que representa son agonizantes o seres en levitación mística? ¿Están cayendo en el abismo o renaciendo en una dimensión espiritual? Esta ambigüedad estructural se inscribe en la tradición de la filosofía del absurdo desarrollada por Camus, donde el hombre debe crear su propio sentido ante un mundo desprovisto de significado intrínseco. Las figuras de Xie Lei parecen encarnar ese instante preciso en que la conciencia humana afronta el sinsentido de la existencia sin caer en la desesperanza nihilista.
El oxímoron “muerte feliz” encuentra su equivalente pictórico en las elecciones cromáticas del pintor. Estos verdes acuáticos, estos azules profundos, estos amarillos anaranjados que envuelven a sus personajes no corresponden a ninguna carnación natural. Xie Lei compone sus paletas sin recurrir al negro ni al blanco, superponiendo una decena de capas de azules y verdes para obtener esa tonalidad irreal, casi psicodélica. El resultado produce un efecto de presencia espectral: los cuerpos parecen a la vez terriblemente carnales y completamente etéreos, como si la materia estuviera disolviéndose en la luz. Esta dualidad cromática materializa la intuición de Camus según la cual la felicidad más intensa puede surgir justo en el momento en que se acepta la finitud de la existencia.
Cuando Xie Lei titula sus cuadros con una sola palabra, “Embrace”, “Breath”, “Possession” o “Rescue”, procede como Camus nombrando su novela: mediante una condensación máxima del sentido que deja abiertas todas las interpretaciones. Un beso puede ser un abrazo amoroso o un sofocamiento vampírico. Una respiración puede significar la vida que persiste o el último aliento que se escapa. Esta economía léxica fuerza al espectador a confrontar su propia proyección sobre la obra, a reconocer que el sentido nunca es dado sino siempre construido por quien mira. En “La mort heureuse”, Mersault accede a la felicidad no encontrando respuestas sino aceptando las contradicciones inherentes a la existencia humana. Las pinturas de Xie Lei proponen una experiencia similar: no resuelven nada pero ofrecen un espacio de contemplación donde los paradojas pueden coexistir.
El artista declaró en una entrevista: “Mis temas son quimeras, combinaciones de elementos sacados de mi memoria. Escenas banales donde siempre ocurre algo extraordinario” [2]. Esta declaración revela una proximidad con el universo de Camus donde lo cotidiano se vuelca de repente en lo absurdo, donde un empleado de oficina puede convertirse en asesino bajo un sol argelino cegador. Las “quimeras” de Xie Lei son esos momentos en que lo real se fisura y deja entrever otra dimensión de la existencia, ni del todo viva ni del todo muerta, ni del todo presente ni del todo ausente. Es en ese entre-dos donde se encuentra la “muerte feliz”: no un estado definitivo sino un paso, una zona de transición donde los contrarios se tocan.
La relación que Xie Lei mantiene con el psicoanálisis, y particularmente con los trabajos de Julia Kristeva, ilumina otra dimensión esencial de su obra. Entre las referencias teóricas que cita explícitamente se encuentra esta escritora francesa de origen búlgaro, cuyas investigaciones sobre la abyección, la extranjería y los estados límite de la identidad encuentran resonancias sorprendentes en su pintura. Kristeva desarrolló en “Étrangers à nous-mêmes” (1988) [3] una reflexión profunda sobre la figura del extranjero, no como el otro que se rechaza, sino como esa parte de nosotros mismos que reprimimos. Ella escribe que “el extranjero nos habita: es el rostro oculto de nuestra identidad, el espacio que arruina nuestra morada”. Esta idea de que la alteridad más radical se encuentra en nosotros mismos impregna poderosamente el trabajo de Xie Lei.
Sus figuras sin rostro, sin género identificable, sin pertenencia étnica clara, encarnan precisamente esa extranjería constitutiva de toda identidad. Al negarse a otorgar a sus personajes rasgos que permitan asignarlos a una categoría social, racial o sexual, Xie Lei los mantiene en un estado de “fugacidad identitaria”. Estos cuerpos flotantes, con contornos difuminados, parecen estar en perpetua metamorfosis, como si la identidad nunca fuera fija sino siempre en devenir. Kristeva insistía en que reconocer al extranjero en uno mismo permite no odiarlo en el otro. Las pinturas de Xie Lei operan según ese mismo principio: al representar seres que escapan a toda categorización estable, nos confrontan con nuestra propia indeterminación fundamental.
El concepto de abyección en Kristeva encuentra también una resonancia en la obra de Xie Lei, especialmente en su tratamiento de la disolución de los cuerpos. La abyección, según Kristeva en “Pouvoirs de l’horreur” (1980) [4], designa aquello que perturba la identidad, el sistema, el orden, lo que no respeta los límites, los lugares, las reglas. Pues bien, las figuras pintadas por Xie Lei son precisamente abyectas en este sentido: perturban las fronteras entre lo vivo y lo muerto, entre lo material y lo inmaterial, entre el yo y el otro. Sus carnes parecen disolverse en el entorno pictórico, sus contornos se funden en los halos de luz que las rodean, creando una confusión deliberada entre el sujeto y su fondo. Esta inestabilidad ontológica produce un malestar fecundo en el espectador, que no logra estabilizar su mirada sobre formas que se escapan constantemente.
El proceso pictórico de Xie Lei, capas sucesivas de pintura al óleo seguidas de raspados con pincel, papel, e incluso a mano, participa de esta estética de la disolución. A veces se adivinan sus huellas dactilares en la materia pictórica, rastros de una presencia física que parece estar también en vías de borrado. Esta técnica crea superficies de gran complejidad táctil donde la luz parece emanar del interior del lienzo en lugar de reflejarse en su superficie. Los cuerpos se convierten en fuentes luminosas autónomas, fosforescentes, como habitados por una energía vital que persiste incluso cuando su forma se desintegra. Quizás sea aquí donde el pensamiento de Kristeva sobre la melancolía resuena con el trabajo del pintor.
En “Soleil noir : Dépression et mélancolie” (1987), Kristeva explora los estados psíquicos donde el sujeto experimenta una pérdida que no puede ser simbolizada por el lenguaje. La melancolía se caracteriza por una incapacidad para hacer el duelo, por un apego paradójico al objeto perdido que se convierte en una parte inseparable del yo. Las figuras espectrales de Xie Lei podrían entenderse como encarnaciones pictóricas de este estado melancólico: ni del todo presentes ni del todo ausentes, habitan el espacio pictórico como fantasmas que no logran abandonar el mundo de los vivos. Su luminiscencia fantasmal evoca esta persistencia de lo que ha desaparecido, esta presencia insistente de la ausencia que define la experiencia melancólica. El verde acuático que domina sus recientes series podría, además, interpretarse como una metáfora líquida de ese estado psíquico fluido, sin contornos definidos, donde el sujeto se pierde en una ensoñación mortífera.
Kristeva también desarrolló una reflexión sobre la dimensión materna del psique, sobre ese vínculo primordial con la madre que precede toda construcción identitaria. Los espacios verdes y acuáticos que pinta Xie Lei, con sus cualidades envolventes e inmersivas, evocan inevitablemente el líquido amniótico, ese entorno originario donde el feto aún no diferenciaba entre sí mismo y el mundo exterior. Los cuerpos en caída libre o en levitación que pueblan sus lienzos parecen regresar a ese estado fusionado prenatal, buscando recuperar una completitud perdida. Esta regresión a la indiferenciación inicial sería entonces un intento desesperado de escapar a los sufrimientos de la individuación, a las heridas que provoca inevitablemente la separación de la madre.
La práctica de Xie Lei se nutre explícitamente de sus sueños nocturnos, como el pintor ha afirmado en numerosas entrevistas. Para su proyecto del Prix Marcel Duchamp, partió de un sueño recurrente: el sueño de volar que se transforma en pesadilla de caída. Kristeva, formada en el psicoanálisis freudiano y lacaniano, daba una importancia capital al trabajo de los sueños en la producción artística. El sueño permite acceder a zonas del psique inaccesibles a la conciencia diurna, dar forma a ansiedades y deseos que no pueden expresarse de otro modo. Las pinturas de Xie Lei funcionan como sueños visuales: obedecen una lógica onírica donde las leyes de la física y la identidad quedan suspendidas, donde los cuerpos pueden flotar sin peso, donde los colores ya no necesitan corresponder a la realidad. Esta dimensión onírica explica en parte el efecto hipnótico de sus lienzos: nos sumergen en un estado alterado, entre vigilia y sueño, comparable al que él mismo busca alcanzar para crear.
El artista ha descrito su método de trabajo en dos etapas: primero mental y conceptual, luego física y gestual. Esta dualidad recuerda la distinción de Kristeva entre lo simbólico y lo semiótico, entre el orden del lenguaje estructurado y el de los impulsos corporales que lo desbordan. Si la primera fase corresponde a lo simbólico, selección de una imagen, búsqueda de sus múltiples significados, estudio de sus resonancias culturales, la segunda pertenece a lo semiótico: el artista deja espacio al azar, a los “accidentes felices”, a una espontaneidad gestual que escapa al control racional. Esta dialéctica entre dominio y abandono produce obras donde el intelecto y el cuerpo dialogan constantemente, donde el pensamiento filosófico se encarna en la materia pictórica sin reducirse nunca a una simple ilustración de ideas.
La cuestión que plantea Xie Lei en su práctica podría formularse así: ¿cómo representar la ambigüedad en la pintura? ¿Cómo dar forma visible a lo que por definición rechaza toda fijación, toda determinación estable? Kristeva había identificado una dimensión “revoltante” en el verdadero arte, es decir, su capacidad para cuestionar los órdenes establecidos, perturbar las clasificaciones tranquilizadoras, revelar la complejidad oculta bajo la aparente simplicidad. Las pinturas de Xie Lei son revoltantes en este sentido preciso: resisten toda lectura unívoca, frustran el deseo espectatorial de un sentido transparente, imponen la experiencia desconcertante de una belleza que no se deja poseer. Nos obligan a aceptar que existen zonas de indeterminación irreductibles, que todos los paradoxos no pueden resolverse, que ciertas cuestiones deben permanecer abiertas.
Esta aceptación de la ambigüedad no es un relativismo fácil sino una exigencia ética y estética. En un mundo contemporáneo obsesionado por la claridad, la eficacia y la inmediatez, donde cada fenómeno debe poder explicarse en unos segundos en las redes sociales, Xie Lei defiende una complejidad asumida. Sus lienzos exigen tiempo, paciencia, una disponibilidad contemplativa que se ha vuelto rara. No se entregan a la primera mirada sino que se despliegan lentamente, revelando progresivamente sus estratos de significados. Esta lentitud constituye en sí un gesto político: contra la aceleración generalizada de nuestras existencias, contra la tiranía del “scroll” infinito, el pintor impone un ritmo meditativo que permite al espectador reconectarse con su propia interioridad.
El director del Musée d’Art Moderne de Paris, Fabrice Hergott, ha elogiado en la obra de Xie Lei “una expresión particularmente lograda de lo que es este inicio del siglo XXI”, donde “la ausencia de referencias y el vértigo se han convertido en las sensaciones más comúnmente sentidas”. Esta lectura sociológica no debe hacernos olvidar que la potencia de estas pinturas reside precisamente en su rechazo de lo anecdótico contemporáneo. Xie Lei no pinta nuestra época como la describiría un periodista, sino que capta su estructura afectiva profunda, esa angustia existencial que supera las circunstancias históricas particulares. Sus figuras espectrales hablan tanto de nuestro presente como de la condición humana en general, de esa soledad metafísica que cada generación debe afrontar a su manera.
Así pues, un pintor que no ha renunciado ni a la figuración ni a la ambición filosófica del arte, que rechaza las facilidades del primer grado así como las de la abstracción total, que construye pacientemente una obra exigente en un contexto poco favorable a la exigencia. Su coronación con el Premio Marcel Duchamp no debe interpretarse como un simple reconocimiento institucional sino como el síntoma de una necesidad colectiva: la de reencontrar, frente a los lienzos de Xie Lei, una profundidad de cuestionamiento que el mercado del arte contemporáneo ha muy a menudo expulsado en favor de lo espectacular y lo escandaloso. Estos cuerpos suspendidos entre caída y vuelo, entre presencia y ausencia, entre vida y muerte, nos recuerdan que el arte digno de tal nombre no resuelve nada, pero profundiza nuestras preguntas, no nos consuela, sino que nos vuelve más lúcidos frente al enigma de nuestra propia existencia. En un mundo saturado de imágenes instantáneas y emociones prefabricadas, Xie Lei nos ofrece algo que se ha vuelto precioso: el silencio necesario para escuchar el murmullo ansioso de nuestros propios abismos. Quizá eso sea, finalmente, lo que podríamos llamar una muerte feliz: aceptar mirar de frente aquello que nos asusta, y descubrir en ese enfrentamiento no el terror sino una extraña forma de serenidad. El pintor no nos promete la felicidad, pero nos muestra cómo habitar poéticamente nuestras contradicciones, cómo transformar nuestros vértigos en materia pictórica, cómo hacer de nuestra incertidumbre constitutiva no una debilidad, sino la fuente misma de una belleza perturbadora y necesaria.
- Albert Camus, “La muerte feliz”, Gallimard, colección Cahiers Albert Camus, 1971
- Cita de Xie Lei publicada en el catálogo de la exposición del Premio Marcel Duchamp 2025, Musée d’Art Moderne de París
- Julia Kristeva, “Extraños a nosotros mismos”, Fayard, 1988
- Julia Kristeva, “Poderes del horror: Ensayo sobre la abyección”, Éditions du Seuil, 1980