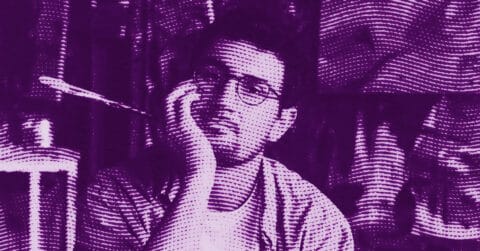Escuchadme bien, panda de snobs: Carroll Dunham pinta América tal como es, sin maquillaje ni complacencia, con la brutalidad de un psicoanalista que ha cambiado su diván por un pincel. Durante varias décadas, este hombre disecciona nuestras pulsiones más crudas en lienzos que tienen el efecto de bofetadas directas a nuestra conciencia burguesa. Sus últimas obras, expuestas recientemente en Max Hetzler en Londres en Open Studio & Empty Spaces, confirman lo que ya sabíamos: Dunham no pinta, opera a corazón abierto sobre el inconsciente colectivo occidental.
Hay que aceptar la evidencia: la obra de Carroll Dunham se inscribe directamente en la línea del surrealismo, pero un surrealismo americano, liberado de sus pretensiones poéticas europeas. Donde André Breton buscaba “cambiar la vida” mediante la escritura automática, Dunham cambia nuestra percepción por lo que se podría llamar la “pintura automática”. Sus personajes antropomorfos, esos famosos “dickheads” con nariz fálica que rondan sus lienzos desde los años 1990, no son criaturas de fantasía sino arquetipos junguianos salidos directamente de nuestro inconsciente colectivo.
El propio artista lo admite: se nutre del “arte histórico pero también de la cultura pop incluyendo la ciencia ficción y los dibujos animados”, revisando “los temas duraderos que componen nuestra existencia” [1]. Este enfoque no es casual. Revela una comprensión profunda de los mecanismos del inconsciente tal como los describió Sigmund Freud en La interpretación de los sueños. Las imágenes de Dunham funcionan como sueños despiertos, mezclando lo reprimido sexual con referencias culturales populares para crear un lenguaje pictórico de una eficacia temible.
El surrealismo histórico promovía la “resolución de los principales problemas de la vida” mediante el automatismo y la escritura espontánea. Dunham, en cambio, resuelve nuestras contradicciones americanas contemporáneas mediante una figuración que asume plenamente su vulgaridad. Sus bañistas con formas geométricas y sus luchadores con cuerpos desmesurados no buscan sublimar el instinto sino exponerlo en toda su crudeza. En esto Dunham supera a sus predecesores europeos: no huye de la realidad por el onirismo sino que la confronta mediante lo explícito.
La influencia del psicoanálisis en el arte de Dunham no es mera inspiración sino un método de trabajo. Como el analizado en el diván freudiano, el artista deja emerger sus asociaciones libres sobre el lienzo. Sus dibujos cotidianos, que él mismo compara con un diario íntimo, funcionan como sesiones de análisis donde el inconsciente dicta su ley al consciente. Este enfoque explica por qué sus personajes escapan de toda voluntad narrativa coherente para convertirse en fragmentos psíquicos puros, “clichés del inconsciente” para retomar la expresión de Breton.
La dimensión arquetípica de su trabajo se vuelve aún más evidente cuando se observa la evolución de sus series. Sus “Bathers” de los años 2000, esas mujeres desnudas con dreadlocks que se bañan en paisajes edénicos, no son pin-ups sino encarnaciones del eterno femenino junguiano. Llevan en sí toda la ambivalencia de nuestra relación con la naturaleza y la sexualidad, oscilando entre la inocencia primitiva y el conocimiento corrompido. Dunham pinta así nuestros Edenes perdidos con la precisión de un cartógrafo del alma.
Esta dimensión psicoanalítica de su arte encuentra su apogeo en sus obras más recientes de la serie “Qualiascope”. El título mismo, neologismo culto que combina “qualia” (las propiedades cualitativas de la experiencia consciente) y “scope” (el instrumento de observación), revela la ambición del artista: observar científicamente los mecanismos de la percepción y de la conciencia [2]. Estos lienzos funcionan como máquinas para revelar el inconsciente, “qualiascopios” pictóricos que nos muestran lo que nos negamos a ver en nosotros mismos.
Pero lo que verdaderamente distingue a Dunham de sus contemporáneos es su comprensión innovadora del espacio pictórico como arquitectura del espíritu. Esta dimensión aparece con una fuerza particular en sus últimas obras donde el artista integra la representación de su propio estudio en sus composiciones. Esta mise en abyme no es un ejercicio de estilo sino una revelación de la naturaleza misma de la creación artística.
La arquitectura, desde Vitruvio, se basa en tres principios fundamentales: la solidez (firmitas), la utilidad (utilitas) y la belleza (venustas). Dunham subvierte estos conceptos para convertirlos en los pilares de una arquitectura psíquica. Sus espacios pintados poseen su propia solidez estructural, la del inconsciente que resiste todos los asaltos de la razón. Tienen su utilidad propia, la de revelar nuestras pulsiones reprimidas. Y alcanzan su belleza particular, esa belleza convulsiva tan querida por los surrealistas que nace del choque entre lo esperado y lo inesperado.
La influencia de Andrea Palladio en la arquitectura occidental encuentra aquí un eco inesperado. Así como el arquitecto veneciano teorizaba la villa perfecta, Dunham teoriza el estudio perfecto como lugar de revelación del alma. Sus Open Studio no son representaciones de espacios de trabajo, sino planes arquitectónicos del inconsciente. Cada elemento está dispuesto según una lógica que escapa a la razón pero obedece a las leyes secretas del deseo.
Este enfoque arquitectónico de la pintura se arraiga en una tradición que remonta a las Prisiones de Piranesi, esas grabados del siglo XVIII que representaban arquitecturas carcelarias imposibles. Pero donde Piranesi creaba espacios de opresión, Dunham concibe espacios de liberación. Sus estudios pintados son prisiones cuyos barrotes han sido rotos por la fuerza del arte. El artista aparece allí como un prisionero liberado, desnudo y triunfante, en un espacio que es a la vez su estudio real y el teatro de su imaginación.
La innovación de Dunham reside en su capacidad para convertir la arquitectura en un personaje por derecho propio en sus composiciones. Las paredes de sus estudios pintados no son simples decorados sino actores de la dramaturgia pictórica. Enmarcan, constriñen, liberan sucesivamente las figuras humanas que evolucionan dentro de sus límites. Esta antropomorfización del espacio arquitectónico revela una comprensión profunda de los vínculos entre psique y entorno, entre interioridad y exterioridad.
La influencia de arquitectos deconstructivistas como Bernard Tschumi o Daniel Libeskind se siente aquí, no en la forma, sino en el espíritu. Así como estos arquitectos rompen las convenciones espaciales para revelar nuevos modos de habitar, Dunham rompe las convenciones pictóricas para revelar nuevos modos de ser. Sus espacios pintados poseen esa cualidad desestabilizadora propia de la arquitectura deconstructivista: nos obligan a repensar nuestra relación con el espacio y, por extensión, con nosotros mismos.
Esta dimensión arquitectónica de su obra alcanza su paroxismo en sus composiciones más recientes, donde el taller se convierte en metáfora de la conciencia [3]. Los objetos que se representan allí (cabaletes, lienzos, pinceles) funcionan como atributos psíquicos, herramientas del alma más que instrumentos materiales. Dunham nos revela así que todo taller de artista es primero un laboratorio del espíritu, un lugar donde el pensamiento toma forma en la materia.
Carroll Dunham pinta la América contemporánea con la ferocidad de un Jérôme Bosch del siglo XXI. Sus criaturas deformes, sus paisajes psicodélicos, sus escenas de copulación primitiva revelan una nación obsesionada con el sexo y la violencia, incapaz de asumir sus impulsos de otra manera que no sea a través de la pornografía o la guerra. El artista se convierte así en el cronista implacable de una civilización en crisis, la de un país que ha perdido sus referentes morales y espirituales.
Esta dimensión crítica de su obra escapa con demasiada frecuencia a los comentaristas, deslumbrados por la virtuosidad técnica del artista. Sin embargo, los “Wrestlers” de Dunham, esos luchadores desnudos que se enfrentan en paisajes desolados, no son simples ejercicios de estilo sino alegorías políticas de una violencia inaudita. Encarnan la América trumpista, esa América de la brutalidad asumida que prefiere la fuerza a la negociación, la dominación a la cooperación.
Los “hombres y mujeres de Carroll Dunham tienen físicos estereotipados, con características inmediatamente reconocibles” pero “escapan a cualquier referencia a la pornografía” por su “neutralidad y objetividad” [4]. Esta observación revela toda la sutileza de la propuesta del artista. Al representar el sexo con la frialdad de un anatomista, Dunham denuncia la hipersexualización de la sociedad americana al mismo tiempo que revela lo que oculta: la incapacidad de vivir serenamente su sexualidad.
El arte de Dunham funciona como un espejo deformante tendido a la América contemporánea. Sus bañistas con formas imposibles revelan la obsesión americana por la transformación corporal, esa huida perpetua del envejecimiento y la muerte. Sus personajes masculinos con nariz fálica denuncian una masculinidad tóxica que solo se define por la agresión y la dominación. Sus paisajes paradisíacos contaminados por la presencia humana ilustran la destrucción sistemática de la naturaleza por la industria y la codicia.
Esta dimensión crítica alcanza su paroxismo en las obras más recientes, donde el artista representa escenas de apareamiento con una crudeza impactante. Estos “Proof of Concept” no son obras pornográficas, sino estudios antropológicos sobre la animalidad del hombre occidental. Dunham revela allí lo que nuestra civilización prefiere ocultar: no somos más que primates civilizados, bestias que han aprendido a hablar pero no a amar.
La influencia del arte tribal africano y oceánico en la obra de Dunham no es casual. Al igual que las máscaras dogon o los tótems maoríes, sus personajes poseen esa potencia de evocación que trasciende el realismo para tocar lo esencial. Revelan al hombre detrás del ciudadano, a la bestia detrás del consumidor, al impulso detrás de la razón. En esto, Dunham se une a la tradición de los “Arts premiers” que nunca separan lo estético de lo espiritual, lo bello de lo verdadero.
Hoy en día, Carroll Dunham pertenece a esa generación de artistas que han atravesado todas las modas sin traicionarse jamás. Formado en los años setenta en contacto con el minimalismo triunfante, supo inventar un lenguaje pictórico personal que toma prestado tanto del surrealismo como del cómic, tanto del arte bruto como del expresionismo abstracto. Esta capacidad de síntesis lo convierte en uno de los pintores más importantes de su generación, junto a David Salle o Julian Schnabel.
Pero, a diferencia de sus contemporáneos, Dunham nunca cedió a los cantos de sirena del mercado del arte. Sus lienzos permanecen fieles a su inspiración original, la de un arte que incomoda más de lo que decora, que cuestiona más de lo que tranquiliza. Sus exposiciones recientes confirman esta constancia: “Caminar sobre la línea entre el orden y el caos, la figuración y la abstracción, la superficialidad y la profundidad pictórica”, el artista continúa explorando los territorios del inconsciente con la rigurosidad de un científico y la pasión de un poeta.
La influencia de Dunham en las jóvenes generaciones de artistas es cada vez más evidente. Su capacidad para mezclar la cultura alta y baja, el arte culto y la cultura popular, anuncia las preocupaciones del arte contemporáneo del siglo XXI. Artistas como Matthew Ritchie o Inka Essenhigh le deben mucho, aunque no siempre lo admitan. Dunham abrió el camino a un arte que asume sus contradicciones sin buscar resolverlas, un arte que acepta ser vulgar para revelar mejor nuestra humanidad.
El futuro dirá si Carroll Dunham quedará en la historia del arte como un innovador o como un epígono. Pero una cosa es segura: habrá logrado crear un universo pictórico de una coherencia y potencia evocadora raras. Sus personajes, una vez vistos, no se olvidan. Se instalan en nuestra memoria visual como virus beneficiosos que poco a poco contagian nuestra percepción del mundo. En eso, Dunham habrá cumplido la misión de todo gran artista: cambiar nuestra mirada sobre nosotros mismos y sobre nuestra época.
- Galería Max Hetzler, “Carroll Dunham”, presentación del artista, 2025.
- Éric Simon, “Carroll Dunham ‘Transmisión somática & Qualiascopio'”, ACTUART, mayo 2022.
- Galería Max Hetzler, “Open Studio & Empty Spaces”, comunicado de exposición, 2025.
- Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, París, PUF, 1899.