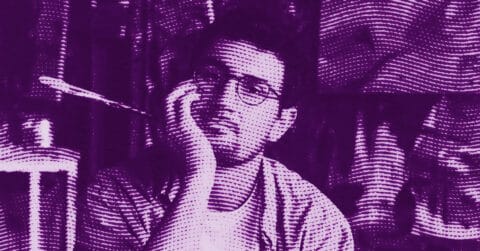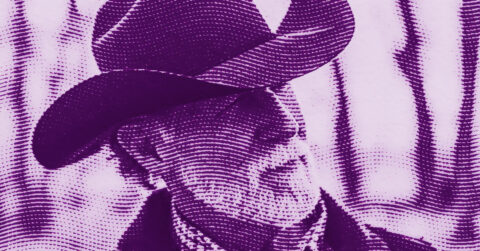Escuchadme bien, panda de snobs, mientras todos corríais tras las últimas instalaciones conceptuales vacías, una mujer australiana armada simplemente con un trozo de madera, gubias y acuarelas nos ofrecía una lección sobre el poder revelador de lo íntimo. Cressida Campbell, esa alquimista de lo banal, pasó varias décadas transformando escenas domésticas en cuadros de una belleza impactante que trascienden su aparente simplicidad.
En una época obsesionada con la novedad estruendosa, Campbell eligió el camino de la resistencia silenciosa. Sus naturalezas muertas, vistas portuarias e interiores son de una minuciosidad casi dolorosa de contemplar, exigiendo una atención que nuestra sociedad digital parece incapaz de mantener. Cada obra, ya sea una tabla grabada pintada o una impresión única, representa semanas, a veces meses de trabajo. Este lujo temporal es político en sí mismo.
La obra de Campbell nos confronta con nuestra propia impaciencia. Sus acuarelas sobre madera grabada e impresas en edición única, un proceso que ha perfeccionado desde sus estudios, requieren un compromiso contemplativo que nuestra cultura de la velocidad considera sospechoso. Su técnica híbrida, a medio camino entre la pintura y la estampa, es la antítesis de nuestra sociedad de la gratificación instantánea.
La singularidad de Campbell se encuentra en esta relación paradójica con el tiempo. Como nos enseña el filósofo Henri Bergson, existe una profunda distinción entre el tiempo medido por el reloj y la “duración pura”, esa experiencia subjetiva del tiempo que escapa a la cuantificación [1]. Las obras de Campbell encarnan esa duración bergsoniana. En “Night Interior” (2017), la luz filtrada a través de las cortinas crea una atmósfera suspendida donde los objetos cotidianos, una mesa, una silla, un libro, se convierten en actores de un teatro temporal íntimo.
Bergson insistía en la importancia de la “intuición” como medio para aprehender esa duración vivida, en contraste con la inteligencia analítica que solo puede captar el instante congelado. Campbell, en su enfoque creativo, parece adoptar esta aproximación intuitiva, invitándonos a una experiencia sensorial directa más que a una lectura intelectualizada. Sus naturalezas muertas no son composiciones estáticas, sino momentos de vida capturados en su movimiento imperceptible.
Tomemos “Poppies” (2005), donde un jarrón de flores parece vibrar con una vida interior, casi palpable. No es simplemente una representación botánica, sino una meditación visual sobre el paso del tiempo. Bergson escribía que “la duración es el progreso continuo del pasado que roe el futuro y que se hincha al avanzar” [2]. Las flores de Campbell, en su plenitud delicada, ya llevan los signos de su inevitable marchitamiento, al mismo tiempo que celebran su belleza presente.
Lo que distingue a Campbell de sus contemporáneos es precisamente esa aguda conciencia de la temporalidad inscrita en cada objeto. Sus interiores domésticos nunca están inmovilizados, sino que parecen respirar una vida silenciosa. La luz que baña “Interior with Red Ginger” (1998) no es simplemente un efecto pictórico, sino una manifestación concreta del tiempo que transcurre, transformando el espacio por su presencia fugaz.
El cineasta Andréi Tarkovski, en su obra “El tiempo sellado”, habla del cine como un arte que “esculpe el tiempo”. Campbell, con sus medios estáticos, logra paradójicamente un resultado similar. Sus composiciones capturan lo que Tarkovski llama “la presión del tiempo”, esa presencia inefable que da a los objetos su aura particular [3]. Miren “The Verandah” (1987) y casi sentirán la brisa marina, oirán el ligero tintineo de los objetos, percibirán la lenta degradación de la madera bajo el efecto de la sal y el sol.
Durante años, las instituciones y los críticos la relegaron al rango de artista “decorativa”, ese término condescendiente que el establishment suele reservar a las artistas que rechazan las posturas grandilocuentes. No supieron ver que bajo la aparente suavidad de sus composiciones se ocultaba una radicalidad tranquila, una afirmación del valor de la mirada atenta en un mundo de distracciones continuas.
La obra de Campbell resuena particularmente con las reflexiones del sociólogo Georg Simmel sobre la experiencia de la modernidad urbana. En su ensayo “Las grandes ciudades y la vida del espíritu”, Simmel analiza cómo la intensificación de los estímulos nerviosos en la metrópolis moderna produce una actitud desdeñosa, un embotamiento de la sensibilidad como mecanismo de defensa [4]. Frente a esta anestesia sensorial, Campbell propone una reeducación de la mirada.
Sus cuadros actúan como antídotos contra lo que Simmel identifica como “la intensificación de la vida nerviosa” característica de nuestra época. Al invitarnos a contemplar un arreglo de conchas, una silla vacía bañada por la luz, o un jardín después de la lluvia, nos ofrece lo que la ciudad moderna nos quita: la capacidad de atención sostenida, la percepción de las sutilezas, la apreciación de los ritmos lentos.
Simmel observaba que “la esencia de la actitud desdeñosa consiste en el embotamiento del poder de discriminación”. Campbell combate precisamente esta tendencia al obligarnos a una observación minuciosa. Sus grabados en madera, con sus detalles infinitos, sus sutiles modulaciones cromáticas, exigen y recompensan una mirada discriminante. Restauran nuestra capacidad para percibir las diferencias que tienen sentido.
En “Eucalypt Forest”, el bosque australiano no se reduce a una impresión general, sino que se revela en la singularidad de cada tronco, cada hoja, cada juego de sombra. Esta atención microscópica a lo particular es la manifestación estética de lo que Simmel llamaba “el individualismo cualitativo”, esa resistencia a la homogeneización que caracteriza a las sociedades modernas.
Campbell practica una forma de sociología visual, documentando no solo los espacios domésticos australianos contemporáneos, sino también las relaciones que mantenemos con esos espacios. Sus interiores nunca son neutros; están cargados de significados sociales, historias personales, huellas de habitabilidad. La ausencia misma de figuras humanas hace que esos significados sean más palpables.
Tomen “Bedroom Nocturne” (2022), esta obra circular que captura una cama deshecha en la penumbra. No es simplemente un ejercicio de virtuosismo técnico, sino una meditación sobre la intimidad, las fronteras entre espacio público y privado, los rituales cotidianos que estructuran nuestras vidas. Simmel habría reconocido en esta obra una exploración de lo que él llamaba “las formas de la socialización”, esas configuraciones espaciales que traducen e influyen en nuestras relaciones sociales.
Lo que impresiona en los cuadros de Campbell es su manera de transformar objetos ordinarios en emblemas de una australianidad sutil. Sus vistas de Sydney Harbour, sus composiciones florales que representan la flora autóctona, sus interiores bañados por una luz específicamente australiana, todos estos elementos constituyen una cartografía poética de la identidad australiana contemporánea, lejos de los clichés turísticos.
Hay en su obra un paralelo notable con las estampas ukiyo-e japonesas que tanto la han influenciado. Como los maestros Hokusai o Hiroshige, que capturaban las “imágenes del mundo flotante”, Campbell captura momentos efímeros, configuraciones transitorias de la realidad. Pero donde los artistas japoneses celebraban los placeres urbanos, Campbell encuentra su materia en la poesía de lo doméstico, en esos espacios intermedios donde la vida se despliega sin énfasis.
Miren atentamente “Shelf Still Life” (2012), donde jarrones y capuchinas están dispuestos frente a fragmentos de estampas ukiyo-e. Esta mise en abyme revela la conciencia aguda que tiene Campbell de su filiación artística, afirmando a la vez su diferencia. Los artistas japoneses usaban varios bloques para sus impresiones en color; ella solo usa uno, pero lo pinta con una minuciosidad que rivaliza con sus técnicas.
En esta obra como en otras, Campbell juega con las convenciones del encuadre, la asimetría y la perspectiva. Toma de los japoneses su sentido de la composición, pero lo adapta a su visión profundamente australiana. Esta apropiación creativa constituye un diálogo transcultural fascinante, que enriquece ambas tradiciones sin desnaturalizarlas.
La discreción mediática de Campbell contrasta con su popularidad entre coleccionistas privados. Sus obras alcanzan ahora precios vertiginosos, más de 500.000 dólares australianos por “The Verandah” en 2022. Este reconocimiento tardío del mercado no ha alterado su enfoque. Ella continúa produciendo cinco o seis obras al año, negándose a acelerar su proceso creativo para satisfacer la demanda.
Esta lentitud deliberada quizá sea su mayor provocación en un mundo del arte contemporáneo obsesionado por la productividad y la novedad perpetua. Campbell nos recuerda que ciertas cosas, la observación paciente, el perfeccionamiento técnico, la maduración de una visión, no pueden ser apresuradas. En esto, encarna una forma de resistencia al capitalismo cultural dominante.
Sus obras más recientes muestran una evolución hacia composiciones más complejas, juegos más sutiles con la luz, una mayor seguridad en el tratamiento de los espacios. Los tondi (obras circulares) que ha comenzado a producir en los últimos años representan un nuevo desafío compositivo que supera con brillantez. En estos círculos perfectos, las líneas rectas de los interiores crean tensiones visuales fascinantes, como en “Book, Chair and Black Bamboo” (2021).
Si la Documenta y la Bienal de Venecia aún no han reconocido el genio de Campbell, quizás sea porque su obra desafía las categorizaciones fáciles. No es ni tradicional ni vanguardista, ni conceptual ni puramente técnica. Ocupa ese espacio intermedio, infinitamente fecundo, donde la observación rigurosa de lo real se une a la libertad de la invención formal.
La exposición retrospectiva en la National Gallery of Australia (del 24 de septiembre de 2022 al 19 de febrero de 2023), que presentó más de 140 de sus obras, finalmente marcó un reconocimiento institucional importante. Ya era hora de que los museos alcanzaran lo que los coleccionistas privados sabían desde hace mucho: Cressida Campbell es una de las voces más singulares y logradas del arte contemporáneo australiano.
En una época obsesionada con la innovación tecnológica, Campbell nos recuerda que algunas técnicas antiguas, como la xilografía, aún contienen posibilidades inexploradas. Su obra demuestra que la verdadera originalidad no reside necesariamente en la ruptura espectacular, sino a veces en el profundo y paciente desarrollo de un camino personal.
Lo prodigioso en su trabajo es la manera en que logra conciliar precisión técnica y sensibilidad atmosférica. Sus interiores, como “Night Interior” (2017), están a la vez rigurosamente construidos y bañados de una atmósfera que escapa a toda medida. Esta tensión entre exactitud y sugerencia constituye uno de los resortes más poderosos de su obra.
Campbell nos ofrece una lección valiosa: en un mundo saturado de imágenes, la verdadera subversión no es chocar, sino aprender a ver de nuevo. Sus cuadros no gritan para atraer la atención; esperan que tomemos el tiempo para descubrirlos, como se descubre un paisaje al amanecer, en silencio y con atención.
Si todavía piensas que Campbell es simplemente una artista “decorativa”, no has comprendido nada. Su obra es una meditación visual sobre el tiempo, la memoria, la belleza de lo cotidiano, y una demostración magistral de lo que el arte aún puede lograr con los medios más tradicionales. Ella ha transformado una técnica híbrida en un lenguaje personal, capaz de expresar los matices más sutiles de la experiencia contemporánea.
En un mundo del arte dominado por las posturas y los discursos, Campbell nos recuerda una verdad fundamental: el arte es ante todo cuestión de mirada. ¡Y qué mirada la suya! Atenta, paciente, enamorada del mundo visible en todas sus manifestaciones. Una mirada que transforma lo banal en extraordinario, no por un truco de magia, sino por la gracia de la verdadera atención.
- Bergson, Henri. Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Presses Universitaires de France, 1889.
- Bergson, Henri. La evolución creadora. Presses Universitaires de France, 1907.
- Tarkovski, Andreï. El tiempo sellado. Cahiers du cinéma, 1989.
- Simmel, Georg. “Las grandes ciudades y la vida del espíritu” en Filosofía de la modernidad. Payot, 1989 (texto original derivado de una conferencia dada en 1902 en la fundación Gehe de Dresde, y publicado al año siguiente en la revista Jahrbuch der Gehe-Stiftung).