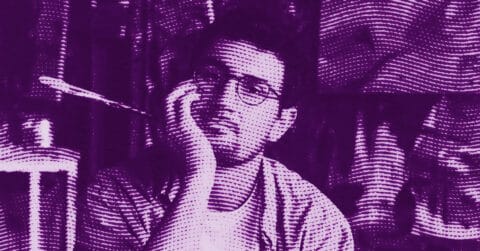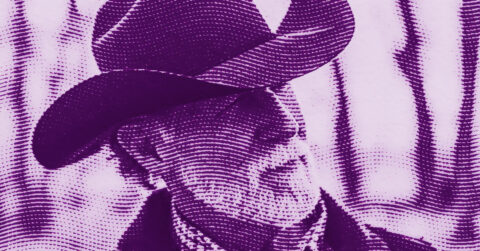Escuchadme bien, panda de snobs, es hora de hablar de Salman Toor, ese artista que se atreve a reinventar la pintura figurativa contemporánea sin disculparse por ser quien es. Originario de Pakistán y ahora operando en Nueva York, Toor nos ofrece una visión singular de la existencia queer de los hombres surasiáticos en una América post 11 de septiembre, una América que vigila, controla e interroga a los cuerpos marrones con una desconfianza institucionalizada.
En su obra, la luminosidad verdosa característica, ese tono esmeralda que baña sus escenas nocturnas, no es solo una simple firma estética, sino un dispositivo narrativo brillante que transforma lo ordinario en extraordinario. Este color, a la vez “glamuroso”, “tóxico” y “nocturno” según las propias palabras del artista, crea un filtro a través del cual observamos esos momentos de intimidad masculina, como si miráramos a través de un cristal opaco que nos deja entrever lo que habitualmente no es visible.
Esta transparencia controlada me recuerda extrañamente a las teorías de Guy Debord sobre la sociedad del espectáculo, donde cada interacción social está mediada por imágenes. En “La sociedad del espectáculo” (1967), Debord afirma que “Toda la vida de las sociedades en las cuales reinan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que se vivía directamente se ha alejado en una representación” [1]. ¿No es exactamente eso lo que hace Toor? Él transforma la experiencia directa de estos hombres en representaciones, pero con un giro sutil, les devuelve su agencia (esa capacidad de un individuo para actuar de forma autónoma), su poder para escenificar su propio espectáculo.
Tome “The Bar on East 13th Street” (2019), un guiño obvio al “Bar aux Folies-Bergère” de Manet. Toor subvierte magistralmente la mirada tradicional reemplazando a la camarera blanca con un joven moreno. Aquí es donde el trabajo de Toor se vuelve verdaderamente revolucionario, apropiándose no solo de las técnicas y composiciones de los maestros europeos, sino que las desvía para contar historias radicalmente diferentes.
La melancolía que impregna las obras de Toor no es ajena al concepto de exilio interior del que habla Edward Said en sus escritos sobre el desplazamiento y la otredad. En “Reflexiones sobre el exilio” (2000), Said escribe que “el exilio es extrañamente cautivador de pensar pero terrible de vivir. Es la fractura imposible de reparar entre un ser humano y su lugar natal, entre el yo y su verdadero hogar” [2]. Esta fractura identitaria es palpable en obras como “Tea” (2020), donde un joven se sostiene, incómodo, frente a su familia, sus miradas cargadas de tensiones no verbalizadas.
El genio de Toor reside en su capacidad para pintar espacios de libertad provisionales dentro de esta condición de exiliado. En “Four Friends” (2019), jóvenes bailan en un apartamento neoyorquino estrecho, creando una zona temporal de autonomía, un paraíso efímero donde pueden ser plenamente ellos mismos. Estos momentos de alegría colectiva sirven de contrapunto a la alienación que caracteriza otras obras como “Bar Boy” (2019), donde el protagonista permanece solo a pesar de la multitud, hipnotizado por el resplandor de su teléfono.
Toor domina el arte de pintar lo que Said llama “la disonancia cognitiva” del inmigrante, esa capacidad para ver simultáneamente desde varias perspectivas culturales. Esta visión múltiple permite al artista crear cuadros que funcionan como testimonios culturales estratificados, donde las referencias a la historia del arte occidental se superponen a las experiencias contemporáneas de las minorías sexuales y raciales.
La intimidad que Toor captura en sus escenas de dormitorio es particularmente interesante. En “Bedroom Boy” (2019), un hombre desnudo se toma una selfie sobre una cama blanca inmaculada, reinventando la odalisca clásica en la era de las aplicaciones de citas. Ya no es la mirada del pintor masculino sobre un cuerpo femenino pasivo, sino la autorepresentación activa de un cuerpo masculino moreno que controla su propia imagen. Debord habría apreciado esta inversión del espectáculo, donde el sujeto tradicionalmente objetivado se convierte en el productor de su propia representación.
La técnica pictórica de Toor es tan notable como sus temas. Sus pinceladas esbozadas, rápidas pero precisas, crean una tensión entre lo inmediato y lo eterno. Como escribe Said, “el exiliado sabe que en un mundo secular y contingente, los hogares son siempre provisionales” [2]. Esta fugacidad está inscrita en la materialidad misma de la pintura de Toor, sus figuras parecen a la vez sólidamente presentes y a punto de disolverse.
La obra de Toor dialoga constantemente con la historia del arte, pero nunca de manera servil. Se apropia de los gestos, las composiciones y las técnicas de los maestros europeos para crear un vocabulario visual que habla de experiencias radicalmente diferentes. Sus referencias van desde Caravaggio hasta Watteau, pasando por Manet y Van Dyck, pero siempre son transformadas, reinventadas al servicio de una visión contemporánea y personal.
La sociedad del espectáculo de Debord encuentra una resonancia particular en la omnipresencia de las pantallas en los cuadros de Toor. Los smartphones y los ordenadores portátiles aparecen como portales hacia otras realidades, otras posibilidades de existencia. En “Sleeping Boy” (2019), el resplandor azuláceo de un portátil ilumina el rostro dormido del protagonista, sugiriendo que incluso en el sueño, estos jóvenes permanecen conectados a redes virtuales que trascienden las fronteras geográficas.
Esta mediación tecnológica de la experiencia recuerda la observación de Debord según la cual “el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas, mediada por imágenes” [1]. Los personajes de Toor negocian constantemente su relación con el mundo y con los demás a través de estas interfaces tecnológicas, lo que añade una capa adicional de complejidad a su condición de exiliados culturales.
Los cuadros que representan controles en las fronteras o registros por parte de las fuerzas del orden (“Man with Face Creams and Phone Plug”, 2019) atestiguan la violencia sistémica que afecta a los cuerpos racializados. Aquí, Said nos ayuda a entender cómo la identidad se construye no solo mediante la auto-definición, sino también mediante la etiquetación externa. El exiliado es constantemente remitido a su otredad por la mirada dominante, un fenómeno que Toor captura con una agudeza dolorosa.
Sin embargo, a pesar de la melancolía que atraviesa su obra, Toor nunca cae en la desesperación. Hay una resiliencia alegre en sus personajes, una determinación para crear espacios de autenticidad en un mundo hostil. Como escribe Said, “el exilio puede producir rencores y arrepentimientos, pero también una visión más aguda de las cosas” [2]. Esta visión aguda es precisamente lo que Toor nos ofrece, una mirada tanto crítica como empática sobre las complejidades de la identidad contemporánea.
La obra “Parts and Things” (2019) ilustra perfectamente esta exploración de la identidad fragmentada. En este cuadro surrealista, partes de cuerpos desarticulados se escapan de un armario, metáfora evidente del coming out pero también ilustración visceral de lo que Said llama “la pluralidad de visión” del exiliado. Los fragmentos dispersos, cabezas, torsos, miembros, evocan las múltiples facetas identitarias que los sujetos de la diáspora deben negociar constantemente.
Si Debord nos advierte contra la pasividad inducida por el espectáculo, Toor nos muestra cómo las comunidades marginadas pueden reapropiarse de las herramientas del espectáculo para afirmar su existencia. Sus personajes no son simples consumidores pasivos de imágenes, sino agentes activos que crean sus propias contra-narrativas visuales.
La virtuosidad técnica de Toor es particularmente evidente en su uso de la luz. Ya sea el resplandor verdoso de los bares y fiestas o los halos casi divinos que rodean a algunos de sus personajes, Toor utiliza la luz como una herramienta narrativa poderosa. Esta maestría recuerda a la de Caravaggio, pero al servicio de una visión radicalmente contemporánea.
En “The Star” (2019), un joven se prepara frente a un espejo, asistido por amigos que arreglan su cabello y maquillaje. Este cuadro captura perfectamente la ambivalencia de la visibilidad para las minorías; ser visto puede ser tanto una afirmación alegre como una exposición peligrosa. Como observa Debord, “lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece” [1], Toor complica esta ecuación mostrando cómo la apariencia siempre se negocia a través de relaciones de poder.
La obra de Toor constituye finalmente una crítica sutil pero incisiva de lo que Said llama “el orientalismo”, esa tendencia occidental a exotizar y homogeneizar las culturas no occidentales. Al pintar hombres del sur de Asia en toda su complejidad individual, Toor desbarata las expectativas orientalistas y se niega a entregar las representaciones exóticas que el mercado del arte occidental podría esperar de un artista paquistaní.
La fuerza de Toor radica en su capacidad para crear obras que funcionan simultáneamente en varios niveles: estético, político y personal. Sus pinturas son hermosas de mirar, con colores vibrantes y composiciones cuidadosamente orquestadas, pero también son profundamente políticas en su insistencia en representar vidas a menudo invisibilizadas.
La obra de Salman Toor nos recuerda que el arte más poderoso a menudo nace en los márgenes, en los intersticios entre culturas, géneros e identidades. Es precisamente esta posición intermedia, ese exilio productivo del que habla Said, lo que permite a Toor ofrecer una mirada única sobre nuestro mundo contemporáneo.
En una época en que el espectáculo mediático tiende a aplanar la complejidad humana, Toor nos ofrece imágenes que resisten la simplificación, que insisten en la profundidad y ambigüedad de la experiencia vivida. Sus pinturas son invitaciones a mirar de otra manera, a ver más allá de las representaciones dominantes para descubrir esos momentos de intimidad, vulnerabilidad y alegría que constituyen el tejido de toda vida humana, independientemente de las fronteras culturales o sexuales.
Toor pinta espacios interiores, apartamentos, bares, dormitorios, pero también son espacios mentales, cartografías emocionales de la experiencia queer en la diáspora. Y quizás ahí reside su mayor logro: hacernos entrar en esos espacios interiores, invitarnos a ver el mundo a través de otros ojos, a sentir otras maneras de ser. En un mundo cada vez más dividido, es un acto tan estético como político.
- Debord, Guy. “La sociedad del espectáculo”, Éditions Buchet-Chastel, París, 1967.
- Said, Edward W. “Reflexiones sobre el exilio y otros ensayos”, Actes Sud, Arles, 2008. (Traducción de “Reflections on Exile and Other Essays”, Harvard University Press, 2000).