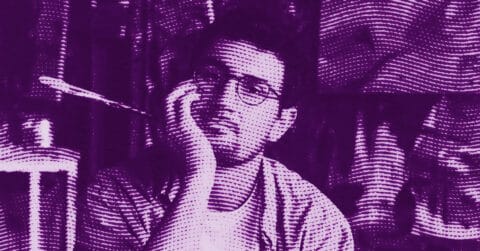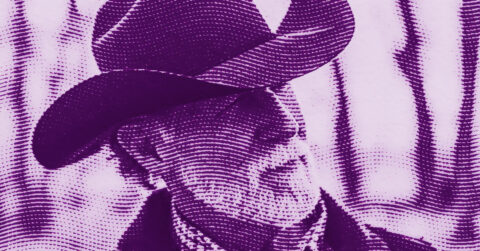Escuchadme bien, panda de snobs, ¡estoy harto de este circo aséptico alrededor del arte contemporáneo! Si habéis visitado una gran ciudad en los últimos años, seguro que habéis visto una de esas cabezas desmesuradas de Jaume Plensa. Ya sabéis, esos rostros alargados de jóvenes con los ojos cerrados, surgiendo del suelo como apariciones oníricas, blancos y lisos como huevos cósmicos. Están por todas partes: Chicago, Nueva York, Montreal, Jerusalén, Río, Calgary, Antibes… Como los Starbucks o las tiendas Zara, imposible escapar de ellos. La globalización escultórica ha encontrado a su campeón catalán.
¿Pero qué se esconde detrás de esta invasión pacífica de rostros meditativos? ¿Por qué todo el mundo se pelea por estas esculturas monumentales que desafían nuestra percepción? ¿Y cómo pasó Plensa de ser un artista de galería a una estrella internacional del arte público? He pasado años observando la evolución de su trabajo, y debo admitirlo: bajo la aparente simplicidad formal de sus creaciones se esconde una profundidad conceptual que merece la pena ser examinada.
Como crítico, siempre he sido desconfiado con los artistas que alcanzan un éxito comercial tan fulgurante. Cuando todos se maravillan, busco la falla. Cuando los alcaldes y millonarios se apresuran a encargar una obra, huelo el conformismo. Pero con Plensa, es diferente. Su trabajo posee esa rara cualidad de satisfacer a las multitudes, manteniendo a la vez una verdadera integridad artística.
Lo que primero impacta de Plensa es su capacidad para transformar el espacio público en un lugar de contemplación colectiva. En un mundo saturado de pantallas y notificaciones, sus esculturas nos invitan a ralentizar, a respirar, a reconectarnos con nuestro silencio interior. Tomad la “Crown Fountain” en Chicago (2004), esa instalación interactiva donde mil rostros de ciudadanos ordinarios aparecen en dos torres de cristal de 15 metros, escupiendo periódicamente agua como gárgolas de alta tecnología. El genio de Plensa es haber transformado un espacio urbano anónimo en una ágora contemporánea, donde los niños juegan en el agua mientras los adultos contemplan esos rostros monumentales. El arte público ya no es un mero adorno urbano, sino que se convierte en el catalizador de una auténtica experiencia comunitaria.
Esta dimensión social y política de la obra de Plensa nos lleva a explorar su relación con la arquitectura, el primer tema que deseo profundizar. Porque si tradicionalmente la arquitectura domina el espacio urbano, Plensa logra crear un contrapunto poético a esa monumentalidad. Como él mismo explica: “Las obras de arte son como un pequeño David frente a un gigantesco Goliat arquitectónico” [1]. En nuestro mundo contemporáneo, los verdaderos monumentos se han vuelto arquitectónicos; son los rascacielos, los centros comerciales, los aeropuertos los que definen el paisaje urbano. En este contexto, el artista ya no conmemora, eso lo hacen los arquitectos, sino que humaniza el espacio, le devuelve una escala humana.
En Calgary, su obra “Wonderland” (2012) dialoga brillantemente con la inmensa torre The Bow diseñada por Norman Foster. Frente a este gigante de vidrio y acero, Plensa instaló una cabeza alámbrica de 12 metros que los visitantes pueden atravesar. “No me interesaba en absoluto la relación con la escala del edificio”, cuenta el artista. “Quería una relación con las personas” [2]. Esta escultura se convierte así en un refugio poético que protege “a las pequeñas hormigas en las que nos hemos convertido alrededor de esos edificios gigantes que nos aplastan” [3]. El arte retoma su papel original: dar a las personas las herramientas para sentirse humanos de nuevo en un entorno que los sobrepasa.
La arquitectura contemporánea ha perdido su función esencial de abrazar al ser humano, de crear espacios a nuestra medida. Los edificios de vidrio intercambiables que conforman nuestros horizontes se han convertido en máquinas de lucro, símbolos de poder corporativo más que en lugares de vida. Frente a esta deshumanización, las esculturas de Plensa aparecen como actos de resistencia suave, reintroduciendo lo íntimo en el espacio público. Cuando instala “Julia” (2018) en la Plaza de Colón en Madrid, el artista afirma haber “introducido el concepto de ternura” en este lugar inhóspito. Una noción que podría parecer absurda en el espacio público, pero que transforma radicalmente nuestra experiencia de la ciudad.
Esta tensión entre monumentalidad e intimidad se encuentra en toda la obra de Plensa. Sus esculturas monumentales no buscan aplastarnos por su tamaño, sino crear espacios de recogimiento en el corazón del caos urbano. A diferencia de Richard Serra, cuyas estructuras de acero dominan y desorientan al espectador, las creaciones de Plensa nos envuelven, nos invitan a la contemplación. Como señala el historiador del arte Peter Murray, “Plensa es un artista muy interesante porque está firmemente anclado en el campo conceptual, pero la fabricación de las obras también es muy importante” [4]. No es ni un puramente conceptualista ni un simple formalista, sino un artista que entiende el poder del material para transmitir ideas.
Tomemos ahora un giro hacia el segundo tema que quiero explorar: la literatura, que irriga profundamente la obra de Plensa. El artista no oculta su amor por las palabras y los textos. Su padre era un gran lector, y él mismo se define como un amante de la poesía. “Shakespeare es la mejor definición de la escultura”, afirma citando el soliloquio “Sleep no more” de Macbeth. “Siempre trabajas con elementos físicos. Tocas, siempre tocas. Pero no puedes describirlo” [5]. Esta imposibilidad de describir la experiencia escultórica se une a la búsqueda poética de decir lo indecible.
Las letras y las palabras están omnipresentes en la obra de Plensa. Sus figuras humanas hechas de alfabetos entrelazados como “Nómada” (2010) en Antibes o “Fuente” (2017) en Montreal son verdaderos cuerpos-texto, envolturas carnales constituidas por signos lingüísticos. Para Plensa, las letras son como células biológicas que necesitan de otras para comunicarse y crear palabras, inventar lenguajes y moldear culturas. No es casualidad que utilice alfabetos de múltiples lenguas (hebreo, latín, griego, chino, árabe, ruso, japonés, cirílico, hindú) en sus esculturas. Estos alfabetos se convierten en los ladrillos de un lenguaje universal, trascendiendo las barreras culturales.
En “Glückauf?” (2004), Plensa utiliza el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que considera “uno de los poemas más bellos de todos los tiempos” [6]. Las letras metálicas suspendidas chocan para producir una música aleatoria, transformando estas palabras fundacionales en una sinfonía frágil y móvil. La instalación no está completa hasta que el espectador se involucra, hace resonar las letras, se convierte en un intérprete activo de este “poema universal”. La literatura ya no es solo un texto para leer, sino una experiencia sensorial completa, táctil y sonora.
Esta fusión entre literatura y escultura evoca el concepto de “libro total” soñado por Stéphane Mallarmé, donde la dimensión física del texto, su maquetación y tipografía se vuelven tan importantes como su contenido semántico. Mallarmé veía el libro como un “instrumento espiritual”, capaz de transformar al lector mediante una experiencia tanto intelectual como sensual. Las esculturas-texto de Plensa funcionan de manera similar: nos invitan a habitar físicamente el lenguaje, a entrar literalmente en las palabras. “Las palabras son los ladrillos con los que se construye el pensamiento”, explica el artista [7].
Esta materialización de la literatura alcanza su apogeo en las instalaciones donde Plensa crea “refugios poéticos” en los que el visitante puede entrar. En Ogijima, una pequeña isla japonesa, su “Ogijima’s Soul” (2010) es un pabellón cubierto de alfabetos de todo el mundo donde los aldeanos se reúnen cada noche. La estructura, reflejada en el agua, forma simbólicamente una ostra, homenaje al mar como puente entre todas las culturas. La literatura ya no está encerrada en los libros, sino que se convierte en arquitectura, espacio habitable, lugar de reunión comunitaria.
La figura del poeta estadounidense William Blake también obsesiona la obra de Plensa. Su instalación “Rumor” (1998) se inspira directamente en los versos del “Matrimonio del Cielo y el Infierno” de Blake: “El estanque contiene, la fuente desborda” y “Un pensamiento llena la inmensidad”. Una gota de agua cae regularmente sobre una placa de bronce, materializando sonoramente estos versos. Blake, poeta y grabador que integraba texto e imagen en sus “libros iluminados”, comparte con Plensa la voluntad de crear una obra total que comprometa todos los sentidos. Ambos buscan hacer visible lo invisible, dar forma a las ideas, crear puentes entre lo material y lo espiritual.
Esta dimensión literaria se encuentra incluso en los retratos monumentales que dieron fama mundial a Plensa. Estas cabezas alargadas con los ojos cerrados son como páginas en blanco sobre las que cada uno puede proyectar sus propios sueños y pensamientos. Encarnan lo que el artista llama “la poesía del silencio”, un estado meditativo en el que el ruido del mundo se desvanece para dar lugar a nuestra voz interior. Para “Echo” (2011), instalada en Madison Square Park en Nueva York, Plensa se inspiró directamente en la ninfa de la mitología griega, condenada por Zeus a repetir las palabras de otros. “Muchas veces hablamos y hablamos”, explica el artista, “pero no estamos seguros de si hablamos con nuestras propias palabras o simplemente repetimos mensajes que están en el aire” [8].
Ahí reside toda la ambivalencia de la obra de Plensa. Por un lado, sus esculturas encarnan una forma de universalismo humanista, celebrando lo que nos une más allá de las diferencias culturales. Por otro, cuestionan nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos en un mundo saturado de información. ¿Seguimos siendo capaces de escuchar nuestra propia voz? Cuando instala “Water’s Soul” (2021) frente a Manhattan, esta gigantesca cabeza blanca con el dedo sobre los labios, no le pide a la ciudad que guarde silencio, sino que nos invita a callar para escuchar mejor “el sonido del agua”, esa naturaleza que hemos olvidado en favor de la modernidad urbana.
Podríamos fácilmente descartar estas obras como simples tótems New Age, esculturas amigables para Instagram destinadas a ser fotografiadas por turistas. Pero eso sería pasar por alto su verdadero poder. En nuestra cultura de la hipervisibilidad y el ruido constante, estos rostros con los ojos cerrados nos recuerdan la importancia de la retirada, de la introspección. Ante la aceleración tecnológica y la vigilancia generalizada, cerrar los ojos se convierte en un acto político, una forma de resistencia pasiva.
El trabajo de Plensa también plantea cuestiones esenciales sobre la función del arte público hoy en día. ¿Cómo crear obras que hablen a todos sin caer en la facilidad o el consenso? ¿Cómo transformar el espacio urbano en un lugar de experiencia estética compartida? En una época en la que tanto arte público parece mediocre o decorativo, Plensa logra esta hazaña: crear obras accesibles que conservan su potencia conceptual.
Por supuesto, se puede criticar la repetición de ciertas fórmulas. Estas cabezas de jóvenes chicas parecen a veces demasiado dóciles, demasiado educadas para realmente sacudir nuestra percepción. También se puede cuestionar la elección sistemática de sujetos femeninos preadolescentes, lo que plantea dudas en nuestra época hiperconsciente de las problemáticas de género y representación. Plensa justifica esta elección invocando “una tradición mediterránea en la que las chicas y las mujeres son portadoras de memorias” [9], pero esta explicación parece a veces un poco limitada frente a los desafíos contemporáneos.
No obstante, hay que reconocer a Plensa esta cualidad rara: ha encontrado un lenguaje escultórico inmediatamente identificable sin perder una verdadera profundidad conceptual. Sus obras funcionan en varios niveles: seducen visualmente mientras abren espacios de reflexión filosófica sobre nuestra relación con el lenguaje, el espacio público y con nosotros mismos.
La paradoja de Plensa es haberse convertido en un artista global celebrando precisamente aquello que escapa a la globalización: la interioridad, el silencio, la contemplación. Sus cabezas monumentales son como contrapesos a la aceleración del mundo, islotes de lentitud en el flujo continuo de imágenes e informaciones. Nos recuerdan que la verdadera globalización no es la de las mercancías o las tecnologías, sino la de los sueños y las aspiraciones humanas.
Sigo convencido de que Plensa es uno de los pocos escultores contemporáneos que ha encontrado un equilibrio entre accesibilidad y complejidad, entre belleza formal y compromiso conceptual. En un mundo saturado de arte cínico y autorreferencial, sus obras se atreven a hablar de esperanza, comunión, trascendencia. Y si algunos ven en ello ingenuidad, yo veo más bien un valor: el de crear un arte que sinceramente busca unirnos en vez de dividirnos.
Así que sí, panda de snobs, lo afirmo: Jaume Plensa es uno de los escultores más importantes de nuestra época, no a pesar de su éxito público, sino gracias a su capacidad de convertir ese éxito en un vector de sentido y belleza. En un panorama artístico a menudo elitista y hermético, sus obras nos recuerdan que el arte aún puede unirnos, emocionarnos colectivamente, hacernos alzar la vista hacia algo que nos trasciende. Y tal vez eso sea, finalmente, la mayor hazaña: crear un arte verdaderamente democrático sin sacrificar nunca su visión singular.
- Entrevista con Jaume Plensa, Barcelona Metropolis, 2017.
- Palabras recogidas por Ted C. Fishman, “En el umbral de los sueños olvidados: Una visita con Jaume Plensa”, New City, 2023.
- Entrevista con Jaume Plensa, Barcelona Metropolis, 2017.
- Peter Murray, director ejecutivo del Yorkshire Sculpture Park, citado en “Monumentos: La poesía de los sueños”, The New York Times, 2011.
- Jaume Plensa, citado en “Monumentos: La poesía de los sueños”, The New York Times, 2011.
- Entrevista con Jaume Plensa, Bonart, 2023.
- Jaume Plensa, citado en “Descubre a Jaume Plensa a través de 6 piezas icónicas de arte”, Artika Books, 2020.
- Jaume Plensa, citado en “Monumentos: La poesía de los sueños”, The New York Times, 2011.
- Palabras recogidas por Ted C. Fishman, “En el umbral de los sueños olvidados: Una visita con Jaume Plensa”, New City, 2023.