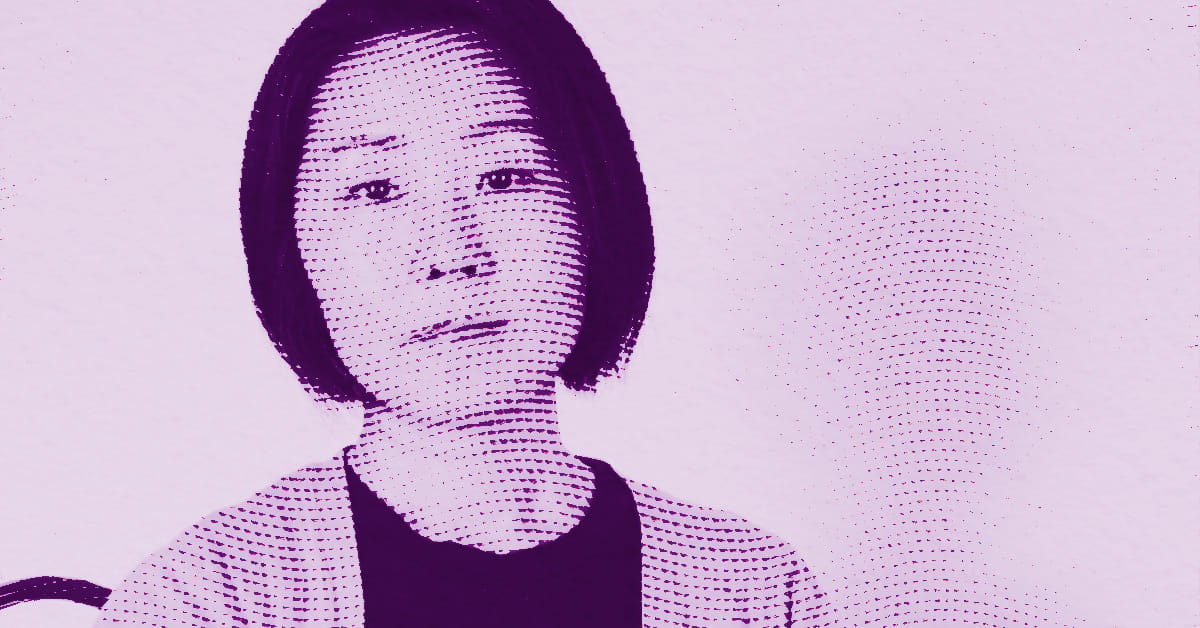Escuchadme bien, panda de snobs, debo llamar vuestra atención sobre la obra destacada de Naoko Sekine, artista japonesa cuyo trabajo desafía las convenciones establecidas del arte contemporáneo con una sutileza y profundidad intelectual indiscutibles, y que ganó, junto con otros dos galardonados, el prestigioso Luxembourg Art Prize en 2023, distinción artística internacional.
Sekine es una virtuosa de la paradoja, jugando entre la inmanencia y la trascendencia con una desfachatez que haría palidecer de envidia a vuestros artistas conceptuales favoritos. Sus obras, esas estructuras espejeantes donde las líneas físicas e imaginarias se entrecruzan, no son simples objetos para contemplar, sino dispositivos que nos obligan a repensar nuestra relación con el espacio y el tiempo.
Toma “Mirror Drawing-Straight Lines and Nostalgia” (2022), esta composición monumental de casi tres metros por tres metros. La obra evoca los paisajes urbanos de Nueva York vistos a través del prisma de Mondrian, pero Sekine lleva la experiencia mucho más lejos. Los nueve paneles independientes de diferentes tamaños que constituyen el conjunto crean líneas físicas que se convierten en parte integral de la composición. Al pulir la superficie de grafito como se puliría una piedra preciosa, ella transforma la materia opaca en una superficie reflectante, invitando al espectador y al espacio circundante a fundirse en la obra.
Este enfoque me recuerda extrañamente las reflexiones de Maurice Blanchot sobre el espacio literario, donde el escritor desaparece detrás de su obra para dejar lugar a la experiencia pura del lenguaje. En L’Espace littéraire (1955), Blanchot escribía: “La obra atrae a quien se dedica a ella hacia el punto donde se prueba su imposibilidad” [1]. Ese punto de imposibilidad, Sekine lo materializa en sus superficies espejadas, creando un umbral donde la imagen y lo real se confunden, donde el espectador se encuentra simultáneamente dentro y fuera, como suspendido en un entre dos vertiginoso.
Cuando Blanchot hablaba de “la soledad esencial de la obra”, señalaba esa capacidad del arte para crear un espacio autónomo que, paradójicamente, sólo cobra vida en el encuentro con el espectador. Las obras de Sekine encarnan perfectamente esta tensión: sus superficies reflectantes absorben y transforman el entorno, haciendo que cada experiencia sea única y contingente. Es un arte que rechaza la fijación y reivindica el movimiento perpetuo de la percepción.
En “Stacks Ⅱ” (2023), Sekine juega con nuestra percepción del espacio yuxtaponiendo dos tipos de líneas: las creadas físicamente por el ensamblaje de los paneles y las dibujadas a mano. Este diálogo entre lo material y lo representado no es ajeno a las reflexiones de Blanchot sobre la distinción entre el lenguaje ordinario, que hace desaparecer las palabras en favor de su significado, y el lenguaje literario, que hace aparecer las palabras en su materialidad misma.
Lo que me gusta de Sekine es su manera de incorporar la serendipia en su proceso creativo. Cuando ella menciona los “accidentes” que ocurren durante la creación y que integra como elementos de la obra, se siente una artista que dialoga con la materia en lugar de imponerle una visión preconcebida. Este enfoque evoca irremediablemente los principios del wabi-sabi japonés, esa estética que valora la imperfección y la impermanencia.
La inspiración que Sekine toma de las cuevas prehistóricas francesas que visitó en 2013 es particularmente reveladora. Estos artistas anónimos de hace 30.000 años ya utilizaban los relieves naturales de las paredes para completar sus representaciones animales, creando una fusión entre la naturaleza y la intervención humana. Sekine continúa esta tradición milenaria integrando la fisicalidad de sus soportes en la composición final. El arte ya no es una simple representación aplicada sobre un soporte neutro, sino una colaboración con la materialidad misma del mundo.
Pasemos ahora a la serie “Colors”, en la que Sekine extrae paletas cromáticas de obras como “Les Licornes” de Gustave Moreau o “Model by The Wicker Chair” (“Modelo de la silla de mimbre”) de Edvard Munch para crear composiciones puntillistas de una complejidad asombrosa. Lo que me interesa aquí no es tanto la referencia a estos pintores sino la estructura musical que subyace a estas obras.
Porque este es el segundo concepto que ilumina la obra de Sekine: la musicalidad minimalista contemporánea. En sus escritos, la artista japonesa hace explícita referencia a la composición “Music for 18 Musicians” del compositor estadounidense Steve Reich como fuente fundamental de inspiración para su enfoque artístico. Esta obra emblemática del minimalismo musical, creada en 1976, presenta una estructura particular donde dieciocho instrumentistas y vocalistas generan colectivamente una trama sonora sofisticada sin la dirección de un director de orquesta. Este enfoque compositivo resuena con la práctica artística de Sekine por su concepción no jerárquica del conjunto: cada elemento musical (o visual en el caso de Sekine) preserva su autonomía mientras contribuye a una coherencia global de la obra.
El compositor John Cage, hablando sobre la música de Reich, señalaba: “No es un inicio-medio-final, sino más bien un proceso, un proceso que se revela” [2]. Esta descripción podría aplicarse igualmente a las obras de Sekine, especialmente su serie “Colors” donde cada punto de color, colocado con precisión en un sistema de coordenadas, crea una experiencia visual que trasciende la suma de sus partes.
El propio Reich explicaba: “La música como proceso gradual me permite concentrarme en el sonido mismo” [3]. De manera similar, Sekine nos invita a concentrarnos en la experiencia visual pura, en lugar de en la representación o el mensaje. Sus puntos de color crean vibraciones ópticas que recuerdan los latidos rítmicos de Reich, esa pulsación que emerge de la repetición de motivos similares pero ligeramente desplazados.
En “Colors-The Unicorns (383)” (2023), los puntos de color forman lo que Sekine llama una “estructura circular”, donde ningún elemento domina a los otros. Como en la música de Reich, donde los instrumentos entran y salen de la composición sin una jerarquía fija, los colores de Sekine crean una red de interacciones donde el espectador percibe movimientos, vibraciones y mezclas ópticas que no existen materialmente en la superficie. La obra se completa en el ojo y la mente del espectador, así como la música de Reich cobra vida en el oído del oyente.
Esta idea de la estructura circular opuesta a la estructura piramidal tradicional del arte representativo es particularmente interesante. Sekine rechaza la idea de un motivo central al que todos los demás elementos estén subordinados, prefiriendo una constelación de elementos que interactúan en pie de igualdad. Es un enfoque que hace eco de la música minimalista procesual, donde los motivos se superponen y transforman gradualmente, creando una experiencia inmersiva que evoca los ciclos naturales.
Los grandes compositores minimalistas a menudo han declarado que no quieren imitar, sino simplemente comprender los procesos [4]. Esto podría ser el lema de Sekine, que no busca reproducir fielmente imágenes, sino comprender y revelar los procesos perceptivos que dan origen a nuestra experiencia del mundo. Sus “Mirror Drawings” reflejan literalmente el entorno en el que se exponen, transformando cada exhibición en una experiencia única y contextual.
¿Y qué decir de su interés por el Bunraku, ese teatro tradicional japonés de marionetas? De nuevo, encontramos esta fascinación por los sistemas donde diferentes elementos (titiriteros, narradores, músicos) mantienen su independencia mientras crean una experiencia unificada. La separación entre el narrador y la marioneta, entre la voz y el movimiento, crea un espacio intermedio donde la imaginación del espectador puede sumergirse, exactamente como en las obras de Sekine, donde las líneas físicas y dibujadas generan una intersección conceptual.
“Edge Structure” (2020) ilustra perfectamente este enfoque. En esta obra, Sekine recorta un dibujo abstracto siguiendo sus contornos, luego extrae un cuadrado del interior y reorganiza los elementos para crear una nueva composición. Este proceso de deconstrucción y reconstrucción evoca la forma en que la música procesual descompone y recompone sus motivos. La artista visual y el compositor exploran ambos cómo la transformación de estructuras existentes puede revelar nuevas posibilidades perceptivas.
La música minimalista estadounidense es famosa por la “gradualidad audible” de sus procesos musicales [5]. Esta transparencia del proceso se encuentra también en Sekine, quien no oculta los mecanismos de creación de sus obras, sino que por el contrario los destaca. Las juntas entre los paneles, las marcas de pulido, las capas sucesivas de materiales, todo es visible, creando una honestidad material que involucra directamente al espectador.
Lo que me gusta de estos enfoques artísticos paralelos es su capacidad para crear obras que son intelectualmente estimulantes y sensualmente cautivadoras a la vez. La música minimalista, a pesar de su rigor conceptual, sigue siendo profundamente emotiva y físicamente sentida. De la misma manera, las obras de Sekine, a pesar de su sofisticación teórica, ofrecen una experiencia visual inmediata y visceral; estas superficies espejadas que captan la luz y transforman el espacio generan una sensación casi táctil.
“Square Square” (2023), con sus rectángulos desplazados y sus diferentes tipos de líneas, crea lo que yo llamaría una “polifonía visual” en la que diferentes capas de percepción se superponen sin fundirse completamente. Esta estratificación recuerda la técnica del “desfase” característica de la música minimalista, donde dos motivos idénticos tocados a velocidades ligeramente diferentes crean progresivamente configuraciones rítmicas complejas.
Ya os escucho susurrar: “Otro de esos artistas intelectuales que hace arte para teóricos”. Error. Lo que salva a Sekine de la aridez conceptual es su apego inquebrantable a la sensualidad de la materia. Estas superficies pulidas como espejos, estas líneas que cambian de apariencia según el ángulo y la luz, estos puntos de color que vibran en nuestra retina, todo ello crea una experiencia estética inmediata que trasciende la intelectualización.
Ahí reside la verdadera originalidad de Naoko Sekine: en su capacidad para reconciliar enfoques aparentemente contradictorios. Lo conceptual y lo sensual, el plano y el volumen, lo fijo y lo móvil, lo controlado y lo aleatorio coexisten en sus obras sin anularse mutuamente. Como en la música minimalista contemporánea, donde el rigor matemático genera paradójicamente una experiencia meditativa casi mística, las obras de Sekine utilizan la precisión geométrica para abrirnos a una percepción más fluida e intuitiva del mundo.
Si el arte aún tiene un papel que desempeñar en nuestro mundo saturado de imágenes, es precisamente ese: recordarnos que nuestra percepción no es un simple registro pasivo de la realidad, sino una construcción activa donde la materialidad y la conciencia se entrelazan inexorablemente. Las obras de Sekine, al hacer visibles estos mecanismos perceptivos, nos invitan a un nuevo diálogo con el mundo visible, un diálogo donde ya no somos simplemente espectadores, sino participantes activos en la creación del sentido.
Entonces, la próxima vez que veas una obra de Naoko Sekine, detente un momento. Observa cómo la luz juega sobre estas superficies pulidas, cómo tu propio reflejo se mezcla con las líneas trazadas por la artista, cómo los puntos de color se transforman según tu distancia y ángulo de visión. Y quizás escuches, en este diálogo silencioso entre la obra y tu percepción, los ecos lejanos de esas estructuras musicales que tanto inspiraron a la artista, esas pulsaciones rítmicas minimalistas que, como nuestros latidos del corazón, marcan el tiempo de nuestra existencia.
- Maurice Blanchot, El espacio literario, Gallimard, 1955.
- John Cage, Silencio: Lecturas y escritos, Wesleyan University Press, 1961.
- Steve Reich, Escritos sobre música, 1965-2000, Oxford University Press, 2002.
- Steve Reich, entrevista con Jonathan Cott, The Rolling Stone Interview, 1987.
- Steve Reich, Música como un proceso gradual en Escritos sobre música, 1965-2000, Oxford University Press, 2002.