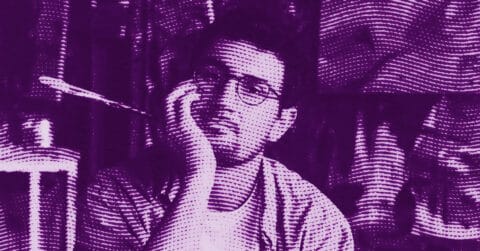Escuchadme bien, panda de snobs. Óscar Murillo no es ese sujeto perfecto para demostrar que sigues la actualidad artística sin mojarte demasiado. Este colombiano transplantado a Londres no se deja encerrar en vuestras colecciones bien ordenadas. Sus lienzos son arenas de combate, campos de batalla donde la pintura se convierte en una sustancia viva, un organismo que respira, que grita, que cuestiona. A sus 39 años, ya no es el novato que todos quieren, sino un artista en plena posesión de sus medios, que despliega una práctica tan expansiva como incómoda.
El mundo del arte adora celebrar a artistas que puede clasificar fácilmente. Murillo desafía esta lógica con una ferocidad deliberada. En 2013, cuando acababa de salir del Royal College of Art, el mercado se lanzó sobre él como un depredador sobre su presa. Obras valoradas en 30.000 dólares se vendieron por más de 400.000. Inmediatamente le etiquetaron como “el nuevo Basquiat”, como si eso explicara algo. ¡Qué pereza intelectual! ¡Qué facilidad la de reducir a un artista colombiano a esa única referencia! Sin embargo, Murillo es mucho más rico y complejo que esos atajos perezosos sugieren.
Una de las cosas más interesantes de Murillo es su relación con el viaje sin descanso. A diferencia de tantos artistas contemporáneos que viven en una burbuja, se ha inventado una práctica nómada que convierte el avión en un taller en movimiento. El crítico Victor Wang incluso llamó a este enfoque el “flight mode”, un término perfecto para describir cómo Murillo transforma el tránsito permanente en un método creativo. Sus lienzos llevan las huellas de esos desplazamientos constantes, como diarios de a bordo de una globalización vivida en la carne en lugar de teorizada cómodamente.
Para su primera exposición en David Zwirner en Nueva York en 2014, “A Mercantile Novel”, Murillo creó una verdadera provocación. En lugar de llenar el espacio de la galería con pinturas a la venta, transformó el lugar en una fábrica de chocolate funcional, empleando a obreros colombianos para producir confitería que se distribuía gratuitamente a los visitantes. La subversión era deliciosa, en sentido literal y figurado. La fábrica Colombina de La Paila, donde cuatro generaciones de su familia trabajaron, se trasladaba al Upper East Side neoyorquino. El comentario era claro: nuestros placeres occidentales son producidos por manos que preferimos ignorar.
Esta aguda conciencia de las realidades económicas globales atraviesa toda la obra de Murillo. Tomen sus pinturas de la serie “Manifestación” (2019-2022): estos grandes lienzos expresionistas donde domina el azul son fruto de un trabajo lento, metódico, casi meditativo. “Trabajo sobre los lienzos durante años. Es como hacer vinos muy buenos”, explica él. Estas obras maduran lentamente, absorbiendo el tiempo y el espacio como un terroir pictórico. Contienen las huellas del mundo tal como es vivido por el artista, fragmentado, caótico, pero de un poder innegable.
No es casualidad que tantas de sus obras estén constituidas por pedazos de lienzo cosidos juntos. Estas costuras, estas uniones imperfectas, cuentan algo esencial sobre nuestra época: vivimos en un mundo de fragmentos mal conectados, donde las identidades nacionales, culturales y personales nunca se ajustan perfectamente. En “Violent Amnesia” (2014-2018), una obra monumental con un mapa del mundo invertido y pájaros serigrafiados, Murillo habla directamente sobre nuestra tendencia colectiva a olvidar la historia del trabajo y la explotación. Los migratorios pueden cruzar las fronteras; los humanos no.
Al examinar la relación de Murillo con la historia del arte, emerge una afinidad particular con el expresionismo abstracto, pero no en su versión americana heroica e individualista. Su práctica pictórica dialoga más bien con la de artistas como Alberto Burri, cuyos sacos de yute quemados y cosidos evocaban los traumas de la posguerra europea. Para Burri como para Murillo, el lienzo no es solo un soporte: es una piel social que lleva las cicatrices de lo real [1].
La manera en que Murillo aborda la pintura podría calificarse de antropológica: se interesa tanto en la sustancia como en la imagen. Sus lienzos negros de la serie “Institute for Reconciliation” (2017-presente) no se exhiben tradicionalmente en paredes, sino que a veces yacen en el suelo o se drapean como banderas a media asta. En la Bienal de Venecia en 2015, estos grandes lienzos negros colgaban en la entrada del pabellón central, como para anunciar un duelo. “El negro se ha convertido en una especie de universo y constelación en sí mismo”, explica Murillo. Su uso del pigmento negro marfil crea una densidad material que actúa como un agujero negro visual, aspirando la mirada del espectador.
Esta práctica de la pintura como materia y como acción más que como representación se une a las ideas del Arte Povera. Murillo cita a menudo a Jannis Kounellis, quien decía que la burguesía pinta para crear un plano dimensional de forma y sombra, dando una ilusión de espacio, mientras que él usaba la pintura como un hecho, casi como una herramienta material y física. Este enfoque materialista de la pintura atraviesa todo el trabajo de Murillo y le confiere su poder inmediato, visceral.
Pero la dimensión política de su trabajo no reside solo en esta materialidad cruda. También se manifiesta en su manera de exponer sus obras, a menudo en estructuras que evocan andamios, difuminando así la frontera entre el espacio sagrado del arte y el espacio profano del trabajo manual. En 2014, para la exposición “The Forever Now” en el MoMA, los visitantes podían manipular varios de sus lienzos dejados en el suelo, “como alfombras en un bazar”, desplegándolos y plegándolos para explorar su textura y composición. Este gesto radical desacraliza la obra de arte, pero paradójicamente reafirma su estatus creando una nueva forma de dirección hacia el espectador.
Uno de los proyectos más ambiciosos y duraderos de Murillo es sin duda “Frequencies” (2013-presente), una colaboración con la politóloga Clara Dublanc. En este proyecto, lienzos en blanco se colocan sobre los pupitres de estudiantes de todo el mundo durante seis meses, recogiendo sus dibujos, garabatos y expresiones espontáneas. Hasta la fecha, se han reunido más de 50.000 lienzos procedentes de 36 países diferentes. Murillo ve a estos niños como “dispositivos de grabación” aún no formateados por los dogmas sociales. Los resultados forman un archivo colectivo fascinante de la infancia mundial, revelando tanto similitudes universales como profundas diferencias culturales.
Este enfoque colaborativo subraya un aspecto esencial de la práctica de Murillo: su rechazo a la idea del artista como genio solitario. Incluso cuando pinta solo en su taller, incorpora fragmentos encontrados durante sus viajes, como este anuncio de leche condensada “Healthy Boy” descubierto en Tailandia que aparece en varias de sus obras. Estos elementos extranjeros crean un léxico visual globalizado que refleja nuestra experiencia contemporánea de desplazamiento constante y yuxtaposición cultural.
Durante la pandemia de COVID-19, Murillo se encontró confinado en su pueblo natal de La Paila, el período más largo que ha pasado allí desde su infancia. En lugar de recluirse en su práctica de taller, transformó su espacio en un centro de distribución de alimentos. “Me asocié con mis amigos y el municipio”, explica. “Obtuvimos autorización para entregar comida y mi espacio de estudio se convirtió en una especie de centro de distribución. Lo que almacenamos son lentejas, proteínas, atún enlatado, productos de higiene esenciales, y simplemente los damos. En Colombia, el Estado de bienestar es casi inexistente”. Este desplazamiento del arte hacia la acción directa ilustra perfectamente cómo Murillo rechaza la separación entre creación y compromiso.
Esta ambivalencia frente al estatus privilegiado del artista atraviesa toda su carrera. En 2015, invitado a una residencia en una mansión de un coleccionista en Río de Janeiro, Murillo eligió trabajar junto al personal de limpieza en lugar de crear obras. En la fiesta de clausura, pronunció un discurso acusador contra el coleccionista y sus amigos adinerados. De manera similar, en 2016, rumbo a la Bienal de Sídney, arrojó su pasaporte británico al inodoro de un avión, deseando “reiniciar” su trayectoria vital, como su padre hizo al emigrar a Londres. Estos gestos radicales revelan a un artista profundamente incómodo con los privilegios que le ha otorgado su éxito.
Esta conciencia de clase es rara en el mundo del arte contemporáneo, que gusta de hablar de raza, género, conflictos en diferentes partes del mundo, pero casi nunca de clase. En una entrevista reciente, Murillo afirmaba: “Soy de clase trabajadora. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de carácter”. Esta postura contrasta marcadamente con la de muchos artistas contemporáneos que se envuelven en un discurso progresista mientras están perfectamente cómodos en el sistema de galerías comerciales y ferias internacionales.
Paradójicamente, lo que hace que el trabajo de Murillo sea tan poderoso es precisamente esta tensión no resuelta entre su crítica al sistema y su participación en él. Como él mismo explica: “Es la tensión la que lo mantiene vivo”. No hay una síntesis cómoda, ni una resolución fácil. Sus obras nos enfrentan a nuestras propias contradicciones, a nuestra propia complicidad en un sistema mundial profundamente desigual.
En 2019, Murillo compartió el prestigioso Premio Turner con otros tres artistas, Tai Shani, Helen Cammock y Lawrence Abu Hamdan, después de pedir colectivamente a los jueces que no les hicieran competir. Este gesto reflejaba su deseo de solidaridad en un momento de profundas divisiones políticas, especialmente en torno al Brexit. Irónicamente, esta solicitud de colectivización fue presentada por la agencia de marketing de la Tate como un nuevo “golpe mediático” en la larga historia de controversias del premio. Murillo y sus colegas habían subvertido el premio, pero el sistema recuperó de inmediato esta subversión. Quizá esa sea la lección más importante en la carrera de Murillo hasta ahora: incluso los gestos más radicales pueden ser absorbidos y neutralizados por el sistema al que buscan criticar.
Lo que salva a Murillo de esta recuperación total es precisamente su negativa a dejarse definir por una sola táctica o enfoque. Como explica sobre sus series de exposiciones: “No considero las exposiciones como proyectos individuales. Mi forma de trabajar es mucho más porosa. Cada exposición es una parada, digamos, en un ensayo en curso. Son efectivamente un momento congelado, como cuando dejas de escribir con el bolígrafo y revelas lo que has escrito al público”. Esta visión del recorrido artístico como un flujo continuo en lugar de una serie de obras terminadas permite a Murillo escapar a los intentos de fijación y definición.
El hecho de que Murillo siga pintando a pesar de todos los desvíos de su práctica es significativo. La pintura sigue siendo para él un espacio de libertad y experimentación, pero también un medio de infiltración. “Pienso en dónde terminan mis pinturas. Quizás, al igual que las de Luc Tuymans, en hermosas casas burguesas en algún lugar de Europa o en Estados Unidos. Así que pienso en mi trabajo en el contexto de un barco para infiltrar ciertos espacios. Es casi como decir que no sirve de nada lanzar piedras desde afuera si puedes estar en el interior y tener esa comunicación y ese diálogo que comienza en esos espacios” [2].
El enfoque de Murillo es el de un infiltrado, un doble agente que utiliza su posición privilegiada para cuestionar los mecanismos mismos que le permitieron acceder a esa posición. Sus obras vibran con esta tensión nunca resuelta entre compromiso crítico y éxito comercial, entre desarraigo perpetuo y profundo apego a sus orígenes, entre expresividad personal y conciencia política.
En un mundo del arte contemporáneo a menudo cínico o superficial, donde las posturas críticas se convierten rápidamente en mercancías al igual que las demás, Murillo mantiene una integridad rara. No estando al margen del sistema, lo que sería otra forma de pureza ilusoria, sino habitándolo mientras expone sus contradicciones. Sus telas cosidas, fragmentadas, maltratadas, reflejan nuestra época: desgarrada entre fuerzas contradictorias, pero siempre en movimiento, siempre en devenir. Y quizá ahí esté la verdadera lección de su trabajo: el arte, como la vida, no es un producto terminado sino un proceso constante de adaptación, resistencia y transformación.
- Peter Benson Miller, “Manteniéndolo vivo: Oscar Murillo,” Flash Art, 1 de junio de 2020.
- Krithika Varagur, “Entrevista con Oscar Murillo,” The White Review, 2020.