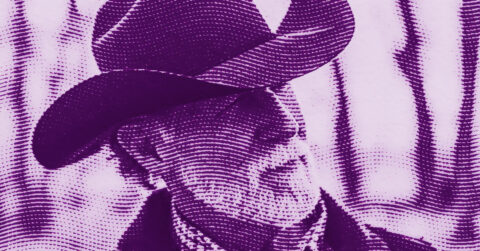Escuchadme bien, panda de snobs. Antonio José de Barros Carvalho e Mello Mourão, alias Tunga (1952-2016), fue mucho más que un simple escultor brasileño de moda. Este artista, que creció en la efervescencia intelectual de los años 70, bañado en la poesía de su padre Gerardo Melo Mourão y la resistencia política de su madre activista social, reinventó nuestra relación con la materia y el espacio con una audacia que aún hace temblar los muros asépticos de nuestros museos contemporáneos.
Comencemos por su fascinación por la alquimia y la transformación de la materia, que no es un simple efecto de estilo sino el fundamento mismo de su práctica artística. Cuando Tunga monta plomo, vidrio, cabello y cristales en sus instalaciones monumentales, no solamente crea esculturas, sino que orquesta metamorfosis dignas de los más grandes tratados herméticos. Su instalación magistral “À la Lumière des Deux Mondes” en el Louvre en 2005, primera obra contemporánea en haber invertido este templo del arte clásico, no fue una simple provocación institucional. Representaba la culminación de su búsqueda alquímica, transformando la pirámide de vidrio en un crisol donde los materiales más heterogéneos se fundían en una síntesis improbable. Este enfoque hace eco al pensamiento de Gaston Bachelard en “La Formation de l’esprit scientifique”, donde el filósofo explora la transición entre el pensamiento alquímico y la racionalidad científica. Como Bachelard, Tunga comprende que la imaginación material precede y alimenta el conocimiento racional. Sus obras no son ilustraciones de teorías científicas, sino laboratorios experimentales donde la materia se libera de las ataduras de la física clásica para explorar potencialidades inéditas.
Tomemos por ejemplo su serie “La Voie Humide” (2011-2014), título que hace referencia explícita a la tradición alquímica. En estas obras, Tunga no se limita a yuxtaponer materiales, sino que crea reacciones en cadena donde cada elemento influye y transforma a los otros. Los trípodes de acero que sustentan sus esculturas no son simples soportes, sino conductores de energía que relacionan diferentes estados de la materia. Los recipientes de terracota llenos de cristales y esponjas se convierten en matrices donde se operan transmutaciones simbólicas. Este enfoque revela una comprensión profunda del pensamiento alquímico, no como una pseudociencia ingenua, sino como un sistema complejo de transformación donde materia y espíritu están inextricablemente ligados.
Esta dimensión transformadora adquiere una importancia particular en sus actuaciones, especialmente en “Xifópagas Capilares” (1984), donde dos gemelas están unidas por su cabello en una coreografía enigmática. Esta obra emblemática no se limita a explorar los límites entre el cuerpo individual y el cuerpo colectivo, sino que encarna literalmente la teoría del “cuerpo sin órganos” desarrollada por Antonin Artaud y retomada posteriormente por Gilles Deleuze. En esta perspectiva filosófica revolucionaria, el cuerpo ya no se concibe como una máquina biológica con funciones predeterminadas, sino como un campo de intensidades y devenires. Los cuerpos entrelazados de las performers de Tunga se convierten en vectores de transformación, zonas de experimentación donde las fronteras entre el yo y el otro, lo orgánico y lo inorgánico, se difuminan en una danza cósmica que desafía nuestras categorías habituales de pensamiento.
Esta actuación no es un caso aislado sino que se inscribe en una exploración sistemática de las posibilidades del cuerpo como medio artístico. En “Inside Out, Upside Down” (1997), presentada en la documenta X, Tunga lleva esta reflexión más allá creando una instalación-performance donde hombres vestidos con traje, llevando maletas, siguen trayectorias precisas inspiradas en los aceleradores de partículas. Cuando sus caminos se cruzan, el contenido de sus maletas, fragmentos de cuerpos en gelatina, se derraman en el suelo en una coreografía meticulosamente orquestada. Esta obra establece un paralelismo sorprendente entre la física cuántica y el teatro de la vida cotidiana, sugiriendo que nuestra realidad más banal está atravesada por fuerzas misteriosas que solo el arte puede revelar.
Tunga crea obras que funcionan como sistemas continuos, bucles infinitos donde cada elemento remite a otro en una cadena interminable de significados. Su instalación-film “Ão” (1981) es el ejemplo perfecto. Proyectada en el túnel Dois Irmãos en Río de Janeiro, esta obra transforma el espacio arquitectónico en un toro matemático, acompañado de un loop sonoro de “Night and Day” de Cole Porter cantada por Frank Sinatra. Es puro Tunga: una fusión vertiginosa entre geometría no euclidiana, arquitectura urbana y cultura popular. No se limita a yuxtaponer estas referencias, sino que las hace literalmente copular como palabras en un poema surrealista, creando híbridos conceptuales que desafían nuestra comprensión racional mientras estimulan nuestra imaginación.
Este enfoque sistémico también se refleja en su relación única con el dibujo. A diferencia de muchos artistas contemporáneos que utilizan el dibujo como simple herramienta preparatoria, Tunga lo convierte en un elemento central de su práctica. Sus dibujos, especialmente los de la serie “Vê-Nus” (1976-1977), no son bocetos sino obras autónomas donde las líneas parecen animadas con vida propia. Las formas biomórficas que emergen de estos trazos evocan a veces órganos misteriosos, a veces constelaciones imaginarias, creando un universo visual donde lo microscópico y lo macroscópico se unen en una danza cósmica.
Su primera exposición individual en el Museu de Arte Moderna de Río de Janeiro en 1974, titulada provocativamente “Museu da Masturbação Infantil”, ya revelaba este enfoque singular del dibujo. Las formas abstractas y figurativas que se presentaban no buscaban representar la realidad, sino explorar las tensiones eróticas inherentes al acto mismo de trazar líneas sobre el papel. Esta exposición temprana ya anunciaba los temas que obsesionarían a Tunga a lo largo de su carrera: la transformación de la materia, la fusión de opuestos, la exploración de los límites entre lo racional y lo irracional.
Esta obsesión por la metamorfosis no es un simple capricho estético, sino que se inscribe en una profunda tradición filosófica que remonta a Heráclito y su concepto de “panta rhei” (todo fluye). Pero donde el filósofo griego veía un principio cosmológico universal, Tunga encuentra un principio creativo que aplica a todos los aspectos de su práctica artística. Sus obras no representan el cambio, son el cambio en acción. Cada instalación, cada performance se convierte en un microcosmos donde la materia, el espacio y el tiempo se pliegan a las leyes de una física alternativa, una física de la imaginación que nos hace entrever posibilidades insospechadas de la existencia.
Este enfoque alcanza su apogeo en los dos pabellones que le están dedicados en el Instituto Inhotim, un verdadero museo al aire libre ubicado en la selva brasileña. Estos espacios no son simples lugares de exposición, sino entornos inmersivos donde las obras de Tunga dialogan entre sí y con su entorno natural. En “True Rouge” (1997), por ejemplo, redes llenas de botellas de vidrio, perlas y telas rojas crean una instalación suspendida que evoca tanto una experiencia científica como un ritual místico. La obra parece palpitar con vida propia, como si estuviera en perpetua metamorfosis, desafiando nuestra percepción habitual del tiempo y del espacio.
Su uso de materiales es igualmente revolucionario. Tunga no se limita a usar materiales nobles o tradicionales, explora las posibilidades expresivas de sustancias a menudo descuidadas por el arte contemporáneo: gelatina, maquillaje, goma arábiga, esponjas naturales. En “Cooking Crystals” (2010), incluso utiliza cristales en formación como elementos escultóricos, creando una obra que literalmente sigue creciendo y transformándose después de su instalación. Este enfoque remite a las teorías del filósofo Gilbert Simondon sobre la individuación, donde la forma no se impone a la materia desde fuera, sino que emerge de las potencialidades inherentes a los propios materiales.
Lo que hace que la obra de Tunga sea tan relevante hoy en día es que trasciende las dicotomías tradicionales entre naturaleza y cultura, ciencia y magia, razón e imaginación. Mientras nuestro mundo está obsesionado con categorías rígidas y fronteras estancas, su arte nos recuerda que la realidad es más fluida, más misteriosa de lo que nuestros sistemas de clasificación sugieren. No busca resolver estas contradicciones, sino hacerlas proliferar, creando un espacio donde la incertidumbre se convierte en una fuerza creadora en lugar de una debilidad a superar.
Su influencia en el arte contemporáneo brasileño e internacional es considerable, aunque no siempre reconocida en su justa medida. Artistas como Ernesto Neto y Jac Leirner han reconocido su deuda con su visión radical del arte como proceso de transformación. Pero el legado de Tunga no se limita a su influencia estilística o conceptual. Reside en su capacidad para hacernos ver el mundo de otra manera, para recordarnos que la realidad que damos por sentada es solo una configuración temporal en un universo en perpetua metamorfosis.
Al visitar hoy en día las instalaciones permanentes de Tunga en el Instituto Inhotim, uno se impresiona por su vigencia. En un mundo enfrentado a crisis ecológicas, sociales y epistémicas sin precedentes, su visión de un arte capaz de transformar no solo la materia, sino también nuestra percepción de lo real, parece más pertinente que nunca. Sus obras nos recuerdan que la verdadera creación artística no está en la reproducción de lo conocido, sino en la exploración de lo desconocido, no en la confirmación de nuestras certezas sino en su cuestionamiento radical.
Y si piensas que exagero con un lirismo hiperbólico, te desafío a pasar una hora frente a su instalación “True Rouge” en Inhotim. Saldrás de allí o bien completamente transformado, o bien totalmente perdido. En ambos casos, Tunga habrá ganado su apuesta: hacerte dudar de tus certezas más arraigadas sobre la naturaleza del arte y de la realidad misma. Porque quizás ahí reside su mayor logro: haber creado un arte que no se limita a representar el mundo sino que lo reinventa, una tirada de dados que abolirá nuestras categorías habituales para abrir perspectivas vertiginosas sobre lo que el arte puede ser.