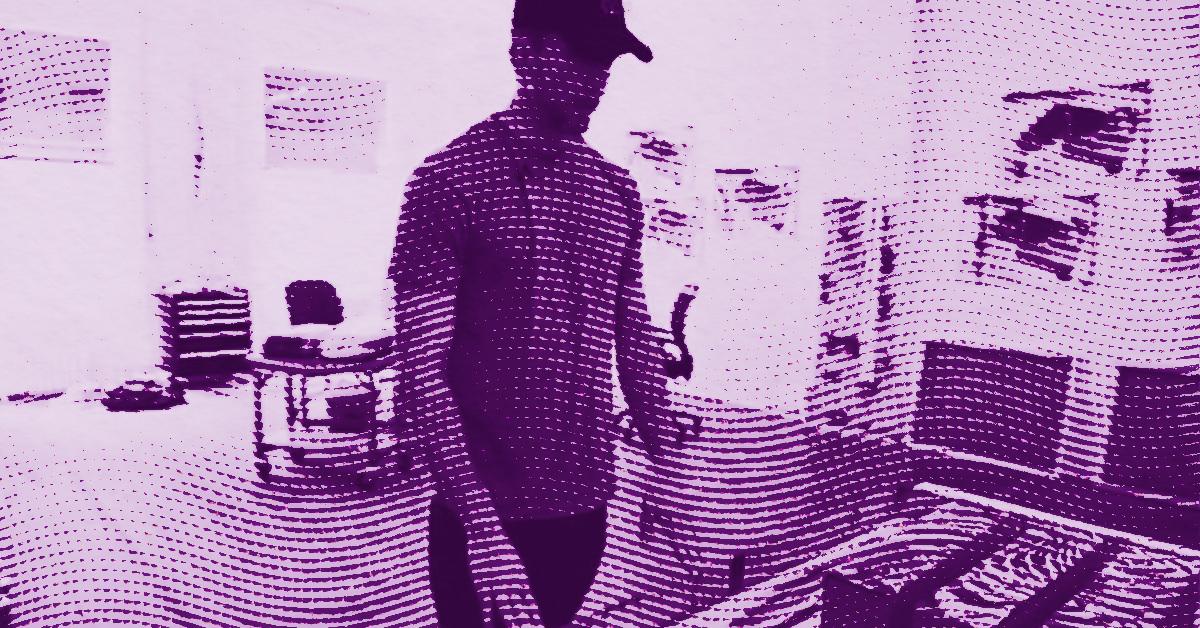Escuchadme bien, panda de snobs : Kelley Walker no es solo un artista contemporáneo estadounidense más que juega con la apropiación de imágenes. Representa a una generación de artistas que navegan en el océano tóxico de nuestra cultura mediática, armados con escáneres, pantallas serigráficas y una conciencia aguda de los mecanismos perversos del capitalismo. Nacido en 1969, Walker pertenece a esa cohorte que creció con la explosión de los medios de masas y el advenimiento de lo digital, periodo histórico en el que las imágenes empezaron a proliferar exponencialmente, perdiendo progresivamente su anclaje referencial para convertirse en pura circulación.
La obra de Walker se articula en torno a una propuesta simple pero terriblemente eficaz : ¿qué se convierte una imagen cuando transita por los circuitos de reproducción industrial? ¿Cómo los signos culturales se transforman en mercancías y viceversa? Sus series más conocidas, Black Star Press, Schema, o sus Rorschach en espejo, constituyen tantos laboratorios de experimentación sobre la materialidad de las imágenes y su circulación en la economía simbólica contemporánea.
En Black Star Press (2004-2005), Walker se apropia de una fotografía emblemática del movimiento por los derechos civiles : la tomada por Bill Hudson en 1963 en Birmingham, que muestra a un joven manifestante negro, Walter Gadsden, atacado por un perro policía. Esta imagen, ya apropiada por Andy Warhol en sus Race Riot de 1963-1964, sufre con Walker una serie de manipulaciones : rotación, inversión, serigrafía en colores Coca-Cola, y sobre todo recubrimiento por vertidos de chocolate fundido (blanco, con leche, negro) reproducidos mecánicamente. El gesto no es inocente : cuestiona la forma en que la historia de la violencia racial estadounidense se encuentra edulcorada, “chocolateada”, transformada en producto consumible.
La serie Schema (2006) procede según una lógica similar pero desplaza el terreno hacia la sexualización de los cuerpos femeninos negros. Walker se apropia de portadas de la revista masculina King, que muestran a mujeres negras en poses eróticas convencionales, que cubre con rastros de pasta dentífrica escaneada e integrada digitalmente. La referencia a la higiene bucodental no es fortuita : evoca a la vez limpieza, blanqueamiento y, por extensión metafórica, los procesos de asepsia mediática.
La crítica institucional como programa estético
El enfoque de Walker se inscribe en una tradición crítica que encuentra sus orígenes en el arte conceptual de los años 1960-1970, pero se distingue por su conciencia de las mutaciones del capitalismo contemporáneo. A diferencia de los artistas de la crítica institucional clásica, Walker no se limita a denunciar los mecanismos del mundo del arte ; los integra en su propia práctica, creando un arte que funciona simultáneamente como mercancía y como crítica de la mercantilización.
Esta posición ambivalente encuentra su expresión más lograda en sus obras distribuidas en CD-ROM, acompañadas de la indicación de que el comprador puede modificar, reproducir y difundir las imágenes a su antojo. Walker radicaliza así la lógica mercantil hasta el absurdo: el cliente se convierte en coproductor, la obra se multiplica hasta el infinito, la propiedad artística se evapora. Esta estrategia recuerda los análisis que Guy Debord desarrollaba en La Sociedad del espectáculo [1], donde mostraba cómo el capitalismo avanzado transforma toda experiencia en imagen consumible. En Walker, esta lógica espectacular se lleva hasta su punto de ruptura, revelando sus contradicciones internas.
El artista estadounidense no se limita a criticar; él performa la lógica mercantil misma. Sus objetos-esculturas, como sus medallones dorados en forma de símbolo de reciclaje o sus Rorschach en espejo, funcionan como productos de lujo a la vez que revelan los mecanismos de deseo y proyección que activan. El espectador se encuentra atrapado en un dispositivo que lo instituye simultáneamente como voyeur, consumidor y cómplice.
Esta estrategia de “sobreidentificación”, para retomar un término de Slavoj Žižek, permite a Walker revelar las contradicciones del sistema sin colocarse en una posición de superioridad moral. No hay en él nostalgia por una edad dorada del arte ni crítica frontal al capitalismo, sino más bien una exploración paciente de las zonas grises donde se negocian nuestros deseos y repulsas.
Arquitectura de la memoria y política del olvido
La obra de Walker dialoga constantemente con la historia del arte estadounidense, pero según una modalidad particular que evoca las reflexiones del historiador Pierre Nora sobre los “lugares de memoria”. En Nora, los lugares de memoria emergen precisamente cuando la memoria viva desaparece, cuando hay que construir artificialmente lo que ya no existe espontáneamente. Walker procede de manera similar con las imágenes: las exhuma del flujo mediático en el mismo momento en que corren el riesgo de caer en el olvido, pero esta resurrección pasa por su transformación en objetos estéticos ambiguos.
Sus referencias a Warhol no se deben al homenaje sino a una arqueología crítica. Cuando Walker retoma la fotografía de Birmingham utilizada por Warhol, no busca restaurar su carga política originaria sino interrogar los mecanismos por los cuales esa carga se ha ido atenuando progresivamente. El chocolate que cubre la imagen funciona como un testimonio subjetivo: oculta y revela simultáneamente, crea una distancia temporal que nos permite medir el camino recorrido entre los años 1960 y hoy.
Esta dialéctica entre la memoria y el olvido atraviesa toda su obra. En su serie Disasters (2002), Walker se apropia de imágenes de catástrofes publicadas en las recopilaciones fotográficas de Time-Life, que cubre con puntos de colores que recuerdan las pinturas de Larry Poons. Estos puntos funcionan como tantos “obturadores” visuales que hacen la imagen casi ilegible a la vez que atraen la atención sobre ella. La catástrofe se convierte en motivo decorativo, pero este mismo proceso revela nuestra relación anestesiada con la violencia mediática.
El enfoque de Walker encuentra aquí un eco particular en los trabajos de Pierre Nora sobre la transformación de la historia en patrimonio [2]. Como ha mostrado el historiador francés, nuestras sociedades contemporáneas están obsesionadas con la memoria precisamente porque han perdido el contacto directo con su pasado. Walker parece ilustrar visualmente esta paradoja: sus obras son “monumentos” a imágenes en vías de desaparición, pero monumentos que revelan la artificialidad misma de su construcción.
La dimensión memorial de su trabajo permite entender por qué sus obras suscitaron tales polémicas, especialmente durante su exposición en el Contemporary Art Museum de Saint-Louis en 2016. Los manifestantes que exigían la retirada de sus obras reprochaban a Walker que “deshumanizara” a las víctimas de la violencia racial. Esta crítica, aunque comprensible en el plano emocional, quizás pasa por alto el verdadero problema: Walker no deshumaniza esas imágenes, revela su deshumanización ya ocurrida en los circuitos mediáticos. Su gesto artístico funciona como un revelador químico que hace aparecer procesos generalmente invisibles.
El modernismo a prueba de lo digital
La práctica de Walker cuestiona también las categorías estéticas heredadas del modernismo, especialmente la distinción entre original y reproducción, autenticidad y simulación. Sus obras funcionan según una lógica post-aura asumida: están concebidas desde el principio para ser reproducidas, modificadas, adaptadas. Esta posición prolonga las intuiciones de Walter Benjamin sobre el arte en la época de su reproductibilidad técnica, pero en un contexto donde esta reproductibilidad se ha vuelto total e instantánea.
El uso de programas como Photoshop o Rhino 3D en su proceso creativo no es una simple herramienta técnica, sino una dimensión constitutiva de su estética. Walker delega ciertas decisiones formales al algoritmo, creando un arte de la “postproducción” donde la distinción entre creación y manipulación se difumina. Este enfoque lo aproxima a artistas como Seth Price o Wade Guyton, con quienes además ha colaborado en el colectivo Continuous Project.
Pero Walker no se limita a explorar las posibilidades de lo digital; también revela sus callejones sin salida. Sus obras en CD-ROM, por ejemplo, interrogan el fantasma de la democratización tecnológica: ¿qué sucede con el arte cuando cualquiera puede convertirse en productor de imágenes? La respuesta de Walker es matizada: esta democratización formal va acompañada de una estandarización estética que reproduce, en otro nivel, las lógicas de dominación que pretende subvertir.
Sus símbolos de reciclaje, recurrentes en su obra, funcionan como metáforas de esa economía circular de las imágenes. Pero a diferencia del reciclaje material, el reciclaje simbólico no produce ahorro de medios: genera, al contrario, una proliferación infinita de signos que terminan por autoanularse. Walker revela así el carácter potencialmente entrópico de nuestra cultura digital.
Esta tensión entre posibilidades tecnológicas y límites simbólicos atraviesa toda su obra. Sus instalaciones en la Paula Cooper Gallery, donde presenta cientos de paneles derivados de anuncios de Volkswagen, encarnan físicamente esta problemática: la abundancia formal roza la saturación, la riqueza informativa se convierte en ruido blanco. La experiencia estética oscila entre la fascinación y el agotamiento, revelando nuestra relación ambivalente con la sobrecarga informativa contemporánea.
Hacia una estética de la complicidad crítica
La obra de Kelley Walker no propone ni solución ni alternativa al capitalismo contemporáneo. Más bien revela sus mecanismos íntimos, las formas en que coloniza nuestro imaginario y moldea nuestros deseos. Esta postura puede parecer incómoda, incluso cínica, pero posee un valor heurístico indudable: nos permite entender cómo todos nos hemos convertido, en mayor o menor medida, en cómplices activos del sistema que pretendemos criticar.
Walker practica lo que podríamos llamar una “estética de la complicidad crítica”. No se coloca en una posición de exterioridad respecto a las lógicas de mercado, sino que revela las contradicciones desde el interior. Sus obras funcionan como virus en el sistema: adoptan sus códigos para perturbarlos mejor. Esta estrategia no está exenta de riesgos, puede ser fácilmente recuperada por el mercado que pretende criticar, pero tiene la ventaja de la lucidez.
En una época en la que las imágenes circulan a una velocidad y según lógicas que superan ampliamente nuestra capacidad de comprensión, el arte de Walker ofrece una pausa reflexiva valiosa. Nos obliga a ralentizar, a mirar más detenidamente estas imágenes que consumimos mecánicamente. Revela la densidad histórica y política de signos aparentemente anodinos. Nos recuerda que detrás de cada imagen se esconde una economía compleja de deseos, poderes y afectos.
El arte contemporáneo a menudo ha sido acusado de complacencia con las lógicas de mercado que pretende criticar. Walker asume plenamente esta contradicción y la convierte en el material mismo de su práctica artística. Esta honestidad paradójica constituye tal vez su principal fuerza: en lugar de arrullarnos con ilusiones sobre la pureza posible del arte, nos confronta a nuestra condición común de seres atrapados en las redes del espectáculo mercantil. Esta confrontación, por incómoda que sea, constituye sin duda un requisito previo necesario para toda transformación verdadera de nuestras relaciones con el mundo y las imágenes.
En un contexto donde las cuestiones de representación y apropiación cultural se han vuelto centrales en los debates artísticos, la obra de Walker invita a superar las posturas moralizadoras para interrogar más fundamentalmente las condiciones materiales y simbólicas de producción de las imágenes. Su arte no responde a la pregunta de quién tiene el derecho de representar qué, sino que revela los mecanismos por los cuales esa pregunta misma es producida e instrumentalizada por las lógicas espectaculares contemporáneas.
- Guy Debord, La Sociedad del espectáculo, París, Buchet-Chastel, 1967.
- Pierre Nora (dir.), Los Lugares de la memoria, París, Gallimard, 1984-1992, 3 volúmenes.